CADÁVERES LINGÜÍSTICOS

68 IDIOMAS ÉTNICOS ESTÁN A PUNTO DE DESAPARECER POR FALTA DE HABLANTES

En el momento en que se trata el tema de muerte de lenguas nativas se atañe directamente a las minorías étnicas que gritan desesperadas en español por ser escuchadas. En Colombia, 68 dialectos madres están a punto de desaparecer, de esos cinco están al filo de la muerte y los restantes esperan en la sala de urgencias cada uno con menos de 10 hablantes.
Lo preocupante, es que los dialectos no solo permiten la comunicación, aunque eso ya sea un “milagro” de la condición humana. Son ellos, en sí mismos, elementos que encierran cultura.La misma que, según estudios, se ha venido perdiendo desde épocas coloniales.
Académicos como Carlos Patiño Rosselli, exmiembro de la Real Academia Española y Armin Schwegler, de la Universidad de California, consideran que cuando los hispanos llegaron a América, en el territorio que hoy es Colombia, había cerca de diez millones de personas. A mediados del siglo XVIII ya no existía ni medio millón, es decir, que el desastre demográfico fue enorme. Sin contar con que los conquistadores, al llegar, impusieron su religión y cambiaron dioses por Dios, espejos por oro y libertad por esclavitud.
Hoy en día, transcurridos 521 años de la conquista, pasó de hablarse de La Niña, La Pinta y La Santa María -las tres embarcaciones de Cristóbal Colón- a la inga, dialecto nativo de Putumayo, la pijao de Tolima y la “santa” macuna de Alto Caquetá.
Todos dialectos madres que resguarda el Programa de Protección a la Diversidad Etnolingüística, avalado por el proyecto de Ley de Lenguas Nativas emitido en marzo de 2009 (ver recuadro) y liderado por el Ministerio de Cultura.
 “Se han llevado a cabo más de 68 autodiagnósticos sociolingüísticos de los idiomas aborígenes del país con el fin de establecer el grado de vitalidad de los mismos y de dar continuidad a los planes, proyectos y programas encaminados a salvaguardar el patrimonio lingüístico”, aseguró Moisés Merlano, director de Poblaciones Indígenas del Ministerio de Cultura.
“Se han llevado a cabo más de 68 autodiagnósticos sociolingüísticos de los idiomas aborígenes del país con el fin de establecer el grado de vitalidad de los mismos y de dar continuidad a los planes, proyectos y programas encaminados a salvaguardar el patrimonio lingüístico”, aseguró Moisés Merlano, director de Poblaciones Indígenas del Ministerio de Cultura.
Por el contrario, el senador Germán Carlosama, perteneciente al partido de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), sostiene que “el apoyo se ha quedado corto al momento de fortalecer e incentivar el uso de lenguas étnicas”.
Aunque a Merlano lo escandalizó la afirmación del congresista, pues según él, se habían encontrado en octubre del presente año y el tema de lenguas parecía “marchar” bien, concretó lo siguiente: primero, “que los senadores no tienen memoria” y segundo, “que muchos de los programas destinados a estos proyectos no se pueden llevar a cabo porque el sector cultural es el que menos apoyo gubernamental y económico tiene”.
Para la lingüista especializada en lenguas nativas, Olga Ardila, quien hoy dicta una maestría de Lengua Muisca en la Universidad Nacional, más que un factor económico incidiendo en la entidad cultural, una de las causas por la que los dialectos llegan a morir “es que los padres no enseñan la lengua en sus hijos, y si no lo hacen, no se transmite de generación en generación”. Por lo tanto, al transcurrir el tiempo se terminan enterrando en el pasado.
Pero el problema no solo radica ahí, existen varios factores por los cuales se pierde una lengua nativa. Entre estos, la sustitución lingüística (cuando los hablantes prefieren usar otro idioma más común), la desaparición de hablantes por epidemias y los desastres naturales. A estos factores se le suman las condiciones de vida más frecuentes de estas poblaciones: la pobreza, la irrupción brutal de la modernidad y los conflictos armados que las fragilizan y llevan a la pérdida.
Con base en esto, Edgar Garavito, magister en lingüística del Instituto Caro Cuervo, anota que hay conciencia de la importancia de la cultura en los jóvenes indígenas, pero que ellos están buscando un mejor estilo de vida. Afirma que “las lenguas no van a desaparecer, van a aproximarse a nuestra cultura, para que los especialistas los guíen y ayuden a conservarlas por medio de análisis de lo sintáctico y fonológico, metiéndolas en un programa especial para lograr de esta manera construir una especie de gramática que conserve su legado”.
Un legado sumamente importante, pues las lenguas tratan de descifrar los sentimientos universales, señalan líricamente lo que rodea el cosmos y diversifican un mundo globalizado en costumbres y creencias.
Aunque para Wauhu estudiante kogui de la Pontificia Universidad Javeriana, la palabra globalizado no debería usarse, simplemente porque la ’pachamama’ es de todos y tenemos que participar de ella”. Y por esto, para él nada se está compartiendo porque la sociedad impone una lengua como una ley.
“Toda nuestra historia no puede desaparecer por culpa del consumismo. Es más, paralelo a la globalización debería estar la diversidad cultural”, agrega Delirio Trujillo sociólogo indígena perteneciente a la ONIC, Organización Nacional de Indígenas por Colombia.
“En el mapa nacional, desde la isla de San Andrés hasta el Amazonas han intentado imponer tendencias y nuevos proyectos que dejan a un lado la lengua, es decir, a la maleta los proyectos y a la basura la cultura”, entre risas exageradas y mirando de reojo a Wauhu, afirmó Andrés Martínez un compañero del indígena que más que sorprendido estaba de acuerdo.
Los departamentos de mayor porcentaje de población indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%) y Amazonas (43%).
Les quieren enseñar español e imponer el catolicismo, pero sus rastas que se mueven al ritmo del sabor afrocaribe no las pueden cortar. Los raizales descendientes de los esclavos africanos y jamaiquinos se unen para defender su cultura creolé y la iglesia bautista.
A esta lucha se suman poblaciones que usan lenguas indígenas colombianas como las grandes familias continentales, chibcha, arawak, quechua y tupí. De la mano se encuentran las cunas regionales, barbacoa, guahibo, tucano y los integrantes de los dialectos aisladas como el ticuna, con 9.000 hablantes.
Y no están solos, desde el Senado y con la ayuda del congresista Marcos Ávila, se pretende ejecutar una ley para que se implementen acciones de parte del Estado y así rescatar las lenguas que el gobierno ha reconocido y avalado. Además “el crear eventos que permitan la escogencia de un mandato en el que se tienen que reconocer los derechos de los indígenas en la ciudad. La idea es que esas comunidades aborígenes se organicen en cabildos para que se puedan fortalecer sus dialectos y trabajar por ellos”.
Hace 22 años, la diversidad lingüística no era considerada como una riqueza, ni como la promesa de un futuro más amplio, sino como un lastre de épocas primitivas. Hoy, la lengua es sinónimo de libertad.
A pesar de la crisis que han vivido los dialectos madres, según el Instituto Caro y Cuervo, sus legados como mitos y cuentos de amores indígenas no se los llevará el viento, porque muchas de las lenguas que conforman el país ya tienen caligrafía y su contenido cultural es tan amplio que sobrepasan el tiempo y la tempestad.
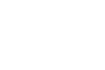
Sin Comentario