Estación de la Sabana: En las ruinas del conocimiento
Recuerdo bien que el olor a abandono, a pobreza, a dejadez se mezclaba con la mierda de las palomas y los orines de los borrachos y pordioseros. Al entrar por una de las tres grandes puertas metálicas de color negro envejecidas, malgastadas y roídas, era imposible no sentir la nostalgia de tiempos ya pasados, de recuerdos, y de viejas generaciones que como yo también pisaron la Estación del Tren de la Sábana.
El vestíbulo tiene un encanto paralizador, tanto que en el momento mismo en que pisé las trajinadas, maltrechas y sucias tabletas blancas del piso un vaho fulminante inundó la habitación y en forma de viento poderoso, atravesó mi cuerpo y salió de nuevo por la puerta frente a la que estaba. Habían 12 columnas de tipo corintio de fuste acanalado, con motivos ornamentales más complejos y proporciones aún más estilizadas que otro tipo de columna.
El capitel de la columna estaba compuesto por una cesta rebosante de hojas de acanto que proyectaban sus tallos por las esquinas en forma de pequeños espirales. Durante el Imperio Romano, este tipo de columna representaba la pureza y la nobleza; cualidades claro que no posee la desechada Estación.
Al entrar a una de las oficinas que se han dispuesto por orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, para “regular” el funcionamiento del Tren de la Sábana, me doy cuenta que es inacabable el desamparo de este Bien de Interés Cultural como osa llamarlo el Ministerio de Cultura. El olor penetra el ambiente, pero a las demás personas que caminan a mi lado parece no disuadirlos el hedor a pestilencia.
En la austera oficina, se encuentra un hombre bonachón, de ojos color verde, que sostiene al mismo tiempo que me invita a pasar un teléfono de disco, parecidos a esos de horquilla utilizados a principios de 1940. Sobre el escritorio viejo, antiquísimo y también roído en las patas por algunos roedores reposaban papeles, sobres de manilas, resmas de papel y un ordinario hablador con letras caídas en las que si acaso se alcanzaba a leer, Edgar Jiménez, Director del Archivo del Ferrocarril.
Después de colgar el arcaico teléfono, se dirigió a mí con una sonrisa amable, pero desconfiada y empezó sin más ni más con su relato acerca de la historia del ferrocarril y por supuesto de la Estación de la Sabana. Eso sí la amabilidad del hombre, no tenía ninguna motivación altruista, pues cada vez en cuanto pudo trató de venderme una “indagación personal”, -como él la llamaba- acerca de la Estación, resumida en un CD y que contenía imágenes nunca antes vistas como me repitió durante la entrevista.
Pero como mi propósito fundamental, o para ser más sincera mi sueño desde muy niña era conocer los vagones de esa enigmática máquina que como decía Gabriel García Márquez: “anda como agarrándose con las uñas, respira con dificultad y de pronto empieza acorrer como un caballito”, entonces me decidí a escapar lo más pronto posible del guru de las ventas en que se había convertido el archivador.
De regreso al vestíbulo, pude observar dos escaleras antiguas en forma de caracol por las que se tenía acceso a un tipo de hall vacío, tan sólo adornado por las plumas mugrientas de las palomas del lugar, y del que se conservan dos baños maltrechos con cierto mal olor a micción y excreciones de visitantes pasajeros. Al subir por las escaleras cuyo color dorado se confundía con las heces de las aves urbanas, me topé con una de ellas frente a frente.
Su aletear eliminó todo el silencio y removió las voces sumidas bajo este edificio republicano por más de 90 años. Aleteaba con fuerza y expandía con coraje el buche, pero me bastó sólo un movimiento ligero con mis pies para que la paloma saliera volando y chocará de bruces contra un vidrio, imaginado si acaso que era uno de los tantos faltantes en la edificación y cayendo muerta de inmediato. La imprevista muerte del animalejo hizo que replanteara mi observación y me dirigiera a otro punto del monumento.
Entonces como atravesando un mundo paralelo, crucé el vestíbulo y me acerqué a la propiamente dicha Estación. Sobre la pared blanca, casi beige, casi sucia, casi malograda, cuelga un antiguo reloj donado por el Ministerio de Cultura, de un color dorado ordinario, en el que sólo se ven los números 12, 3, 6 y 9 y que para el momento en que yo me encontraba allí, marcaba las equivocadas 9:05 de la mañana. El detenimiento del reloj, no era un caso fortuito, me comentó Don Jaime, un viejo maquinista.
Según él, se detuvo un 26 de noviembre de 1984 justo el día en que la Estación de la Sábana fue declarada Monumento Nacional. Por lo que ratifico, lo dicho por Don Jaime, no es un caso fortuito. Me atrevería a decir, que en ese mismo instante, cuando el reloj, dio las 9:05 a.m. el edificio, los bloques superpuestos, el tren, las columnas nacidas un 20 de julio de 1917 se dieron cuenta que se habían vuelto viejas, y comprendieron que en Colombia ser declarada como Monumento Nacional es convertirse en un mueble antiguo, echado al traste y como si no fuera poco, olvidado.
Tal parece que el edificio, los bloques superpuestos, el tren, las columnas nacidas un 20 de julio de 1917, tenían razón, pues desde ese mismo día, inició el declive de la antaño recordada Estación de la Sábana. Esa que fue el epicentro de la llegada de forasteros a la capital, que fue testigo de los amantes que huían de su pasado al subirse a los vagones, de las despedidas de los hijos, de los padres, de los novios, de los amigos. Esa que hacía un dueto perfecto con el edificio vecino llamado Manuel F. Pedraza; no sólo el primer hotel en Bogotá sino el primer edificio con ascensor que tuvo la capital del país.
Ahora ambos yacen en el olvido entre sus propias ruinas. Abandonados a su suerte se despedazan lentamente, ahí frente a la inadvertida población que nunca fue testigo de su esplendor.
Ahí está, disímil; distante, desfasado de espacio, ahora raya con el ambiente jadeante que la sucumbe, ahí esta la que antaño fuera La Gran Estación de la Sabana, al lado del sistema masivo que ahora lleva las historias, que le quita encanto a su edificación. Se nos muere la Sabana, lo presentía, lo vi y ahora lo afirmo. El monumento se cae a pedazos, se desangra, se desmorona, se arruina. Pero se sostiene ahí está, despreciada, pero se levanta erguida, tratando de luchar contra un gran monstruo de papel, contra el peor de los enemigos, el más tácito y el más mortal, contra la gran pugna: la lucha de la memoria contra el olvido
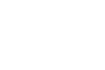


Sin Comentario