Popper, Twitter, y Higgs

Incluso cuando se trata de opiniones personales, el periodista debe atenerse a los hechos y el debate racional que enuncia Popper. Para eso también debe reconocer sus debilidades y saber que corre el riesgo de equivocarse y que, si le sucede, debe rectificar. No se trata solo de un argumento ético abstracto. Ese es el principio en que se basa la Constitución Política de Colombia en lo referente a la libertad de expresión y prensa.
Popper está muerto. Dios, no. Está tan vivo que hace un par de años le encontraron una partícula perdida, un bosón que algunos han querido atribuirle a un tal Higgs.
Karl Popper pronunció su discurso El conocimiento de la ignorancia cuando recibió el título de doctor Honoris causa en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, en 1991. Eso fue tres años antes de morir, diez antes de la caída de las Torres Gemelas, diecinueve antes de la Primavera Árabe y dos más antes del descubrimiento de la “partícula de Dios”.
Cuando Popper murió, Internet estaba en pañales. No había Twitter ni Facebook. Y tampoco Google, el omnisapiente oráculo contemporáneo, que nació en 1998. A él podríamos acudir hoy, como el joven Querefón a Delfos, para preguntar si existe alguien más sabio que Sócrates. Y el buscador diría que no, a su manera, por intermedio de la Apología escrita por Platón sobre su mentor.
La misma respuesta dio Apolo, a través de la pitonisa, en el siglo IV a.C. Al menos así lo cuenta el famoso discípulo que escribió los Diálogos y lo recuerda –no con menos devoción hacia Sócrates– el mencionado discurso de Popper, sobre el valor de reconocer la propia ignorancia a la hora de entrar en el debate científico o filosófico.
Su primer argumento, además de recordar la siempre citada máxima socrática de “solo sé que nada sé”, parte de que el siglo XX dejó muchos interrogantes y que las respuestas consecuentes solo ayudaban a ampliar el espectro de preguntas.
¡PERO YA ENCONTRAMOS LA TAL PARTÍCULA DE DIOS! ¿ERA ESA LA GRAN VERDAD QUE ESTÁBAMOS ESPERANDO?
 La respuesta sigue siendo no. Y por eso sigue sin existir hombre más sabio que el difunto Sócrates, gran conocedor de su enorme ignorancia. Así como en 1991 seguían vigentes una gran cantidad de preguntas, a pesar de los múltiples descubrimientos, cambios y revoluciones que ocurrieron entre la Antigua Grecia y el fin de la Guerra Fría; no hay terrorismo internacional, bosón o red social que dé por terminada la historia de la ciencia o la filosofía en la segunda década del siglo XXI.
La respuesta sigue siendo no. Y por eso sigue sin existir hombre más sabio que el difunto Sócrates, gran conocedor de su enorme ignorancia. Así como en 1991 seguían vigentes una gran cantidad de preguntas, a pesar de los múltiples descubrimientos, cambios y revoluciones que ocurrieron entre la Antigua Grecia y el fin de la Guerra Fría; no hay terrorismo internacional, bosón o red social que dé por terminada la historia de la ciencia o la filosofía en la segunda década del siglo XXI.
De lo contrario, el Gran Colisionador de Hadrones, la enorme máquina subterránea en la frontera francosuiza que permitió encontrar la “partícula divina”, no estaría en mantenimiento para ser encendida de nuevo, con el fin de descubrir los misterios que persisten sobre la existencia de la materia oscura y algunos rasgos todavía no identificados del famoso bosón.
Estamos inmersos en una realidad tan compleja (véase Edgar Morin) que ni las ciencias que se han autodenominado como “exactas” pueden darse el lujo de conocerla por completo. Ya en 1925 (¡hace 90 años!), Werner Heisenberg enunció su principio de incertidumbre, sobre la incapacidad de un observador para determinar ciertos pares de variables referentes a una partícula en estudio. Semejante contribución le valió el Nobel en 1932, cuando apenas tenía 30 años.
QUEDA CLARO QUE LA HUMANIDAD SABE HOY MUCHAS COSAS, PERO SIGUE IGNORANDO MUCHO MÁS.
No era para menos. Y ahora: como conjunto –un poco abstracto– de todos los seres que a ella pertenecen, puede tener mucho conocimiento en páginas físicas o digitales; pero cada persona, como individuo, es incapaz de almacenar y comprender tanta información.
Este punto lleva a Popper a proponer, en el discurso de marras, tres principios epistemológicos que extrapola a la ética para presentarlos como bases de la autocrítica y la tolerancia:
-
a) El principio de la falibilidad: Quizá yo esté equivocado y quizá usted tenga razón, pero desde luego, ambos podemos estar equivocados.
b) El principio del diálogo racional: Queremos de modo crítico -pero por supuesto, sin ningún tipo de crítica personal- poner a prueba nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas (criticables) teorías. Esta postura crítica pone a prueba nuestras razones a favor y en contra de nuestras variadas (criticables) teorías. Esta actitud crítica a la que estamos obligados a asumir es parte de nuestra responsabilidad intelectual.
c) El principio de acercamiento a la verdad con la ayuda del debate. Podemos casi siempre acercarnos a la verdad, con la ayuda de tales discusiones críticas impersonales (y objetivas), y de este modo podemos casi siempre mejorar nuestro entendimiento; incluso en aquellos casos en los que no llegamos a un acuerdo. [Énfasis originales].
Pero además, hace el siguiente llamado:
Por otra parte, también es de gran importancia darnos cuenta que siempre podemos aprender cosas nuevas, incluso en el campo de la ética. Me gustaría demostrar lo anterior por vía de un examen de la ética de los profesionales, la ética de los intelectuales, la ética de los científicos, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, directores, y, muy importante, de los periodistas y de la gente influyente del mundo de la televisión; también de los funcionarios, y sobre todo, de los políticos. [Énfasis míos].
¿SON ESTOS MISMOS PRINCIPIOS APLICABLES A LA GENTE INFLUYENTE DE LA RED MUNDIAL DE INFORMACIÓN Y LOS PERIODISTAS BLOGUEROS Y TUITEROS DEL TIEMPO PRESENTE?
Una breve revisión de Twitter es suficiente para concluir que muchas personas piensan que no (o por lo menos no lo aplican). Internet y las plataformas de blogs y micro-blogs tienden a ser enormes océanos a los que todo el mundo arroja botellas que pocos leen.
Esto, de alguna manera, ha llevado a una especie de narcisismo que no se queda en la popularidad exponencial de las autofotos (selfis), sino que trasciende al campo intelectual.
La falibilidad resulta casi inconcebible para el tuitero promedio. En particular si se refiere a sí mismo, porque si nadie lo controvierte asume que tiene la razón, aunque tal vez sea que nadie leyó su tuit más reciente. Al mismo tiempo, juzga la opinión ajena con desprecio y rara vez con argumentos razonables pues, contrario a los insultos, estos son difíciles de sintetizar en 140 caracteres. Si los demás no piensan como él o le responden con las mismas armas, los bloquea.
Existen investigaciones que demuestran que, en el mundo físico, una persona es más proclive a dejar un texto sin terminar cuando no está de acuerdo con las ideas que contiene. Tal parece que este fenómeno se agrava en la red, donde cada usuario escoge a dónde entra y, en algunos casos, los sitios le sugieren otras páginas según esos mismos intereses (Youtube lo hace todo el tiempo).
Este encasillamiento lleva al individuo a “confirmar” continuamente su propio punto de vista, con base en la información –sesgada por sí mismo– que le ofrecen las redes sociales.
Una condición que debilita en la persona el principio de falibilidad que propone Popper y, por ende, la lleva a asumir posturas rígidas y evitar la autocrítica.
INTERNET SE CONVIERTE, AL MISMO TIEMPO, EN FUENTE DE INFORMACIÓN Y COMITÉ DE APLAUSOS.
De este modo, los principios subsecuentes desaparecen. Quien no está dispuesto a reconocer el error como parte de su naturaleza y posibilidad en su pensamiento, mucho menos admite la crítica ajena, por muy constructiva y bien argumentada que sea. En contraste, buscará atacar las posturas de los demás acudiendo a las falacias ad hominem e incluso a delitos como la calumnia.
En semejantes condiciones no existe debate racional posible y, por ende, es muy difícil “mejorar nuestro entendimiento” –para ponerlo en las palabras ya citadas de Popper–. Situación que se hace mucho más grave cuando el tuitero responsable no es promedio, sino un personaje influyente en la red y/o fuera de ella: académicos, abogados de renombre, políticos y, sobre todo, periodistas.
¿Por qué “sobre todo”? Porque este oficio tiene una enorme responsabilidad social que se basa en la credibilidad. Incluso cuando se trata de opiniones personales, el periodista debe atenerse a los hechos y al debate racional que enuncia Popper. Para eso también debe reconocer sus debilidades y saber que corre el riesgo de equivocarse y que, si le sucede, debe rectificar.
No se trata solo de un argumento ético abstracto. Ese es el principio en que se basa la Constitución Política de Colombia en lo referente a la libertad de expresión y prensa:
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura.
No se puede olvidar la breve y clara frase final, claro. No se trata este artículo de invitar a que se use la censura como medio de control ante la situación expuesta con anterioridad. Nada hay más lejano al debate racional que la restricción policiva.
Pero sí es una invitación a recordar esa responsabilidad social con la veracidad y la imparcialidad que debe mantener el periodismo, independientemente del medio que se utilice para ejercerlo, por mandato de la Constitución de 1991. Curiosamente, el mismo año en que Popper propuso los citados principios éticos, inspirados en la virtud de Sócrates de reconocer su propia ignorancia.
Tanto la norma legal (la Carta Política) como la moral (la sabiduría socrática) siguen vigentes para el siglo XXI. Aunque el periodismo ahora se publique en Internet, se comparta en Facebook y Twitter y se encuentre en Google. Aunque Popper haya muerto. Aunque hayan tumbado las Torres Gemelas y haya habido revoluciones contra los dictadores de Medio Oriente.
Y aunque se haya descubierto el bosón aquél, sea de Dios o sea de Higgs. Yo no sé.
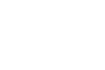




Sin Comentario