Los despellejados

Fue a principios de los sesenta, cuando los Despellejados aparecieron en el vestíbulo de La Rana, un motel bastante económico en Yarumal. A pesar de haber sido este el evento más importante en la historia del pueblo, o de la humanidad, hoy casi nadie lo recuerda. Lo cierto es que este olvido generalizado fue pactado entre nosotros, los únicos testigos del hecho.
Pero, hoy, dadas las circunstancias me atrevo a romper mi silencio.
Los Despellejados no eran tan distintos al ser humano. Ojos, boca, brazos, todo normal y en el mismo sitio, a excepción de una piel colorada y marcada por latentes arterias. De ahí el nombre que doña Clemencia, empleada doméstica de La Rana, y primer testigo del avistamiento, les diera a la policía a falta de una mejor descripción.
La mujer, más pálida que las sábanas que solía lavar, había llegado a la estación, persignando cada palabra de su historia, que con escépticas carcajadas, nos negamos a creer. Pero solo hasta que ella amenazó con contar a la esposa del Capitán Ortega de las ocasionales visitas extraconyugales de su marido al motel, se dio la orden inmediata de conformar un grupo de investigación.

Me escogieron porque tomaba fotos y la única cámara de la policía me la habían asignado en mi función como abogado de oficio. Era un trabajo aburrido, en una tierra atestada por zancudos, donde jamás ocurría algo que pusiera a prueba lo aprendido en la universidad. Y qué decir de mis compañeros: una anciana enajenada, el Capitán y Meyer, perro adoptado por los oficiales, que tenía la costumbre de seguirme.
Sin lugar a dudas el doctor tenía de algo de loco. Una esencia que su bastón negro laca y su chistera no ayudaban a desmentir. El Capitán le apodaba Caligari, y alrededor de él giraban sórdidos mitos. “Es un un judío ateo. Fue jefe médico de los nazis y tenía permiso para experimentar con humanos”, le susurraba Doña Clemencia, bien sabida experta en chismes, a los policías más jóvenes.
Puras patrañas inventadas por el cura Mosquera del Río, encargado de la arquidiócesis del municipio, quien se había enfrascado en una campaña propagandística para demeritar a la familia Schoer, que nunca había colaborado con el diezmo, a pesar de ser dueña de una de las fincas más extensas de ese lado de Tolima. Pero, dadas las circunstancias, nadie cuestionó la presencia de Schoer dentro del grupo de investigación.
En efecto, cuando llegamos a La Rana, la historia de Doña Clemencia adoptó un tono severamente real. En el vestíbulo se encontraban parados tres individuos en la misma formación que la de los Tres Chiflados. Tres individuos que a una prudente distancia (casi veinte metros), como había ordenado mantener el Capitán, irradiaban una coloración escarlata desde su cuerpo.
Me pareció ilógico encontrar aquella escena tan fiel a la descripción que había escuchado, de no ser por un único detalle que Meyer percibió, cuando se disponía a orinar:
La tierra de las materas del motel había desaparecido completamente, y ningún rastro indicaba que los Despellejados fueran culpables de aquel misterio. Tomé una foto de las macetas, el único registro gráfico de ese día.
“¡Aquiete a ese perro!”, gruñó el Capitán, quien dimensionaba la naturalidad con que Meyer se tomaba las cosas. Entonces, como de costumbre, chiflé para llamarlo, pero quedó desorientado, porque en ese mismo instante una de las tres criaturas imitó a la perfección mi sonido. Una gota fría se deslizó por el cuello de todos en el grupo, en especial el de Doña Clemencia que salió a correr.
“¡Que alguien vaya por esa vieja loca!”, recuerdo que gruñó de nuevo el Capitán, aun cuando nadie movió un sólo dedo. Pero mas impresionante era ver a Meyer, tan dócil como siempre, olisqueando a los Despellejados, lamiéndoles las manos. Mentiría, si dijera que no pensé que ese sería el final del perro, de no ser porque los extraños visitantes no hicieron nada más que mirarlo.
Cuando por fin quedamos frente a ellos, nos separaban dos metros por mucho. Hicimos el silencio más largo de nuestras vidas mientras pensábamos qué decir. Lo más seguro, es que ellos también nos estudiaban a nosotros, a pesar de que su mirada parecía estar perdida en un punto fijo en la distancia.
El primero en hablar fue el Capitán, que durante el camino hacia La Rana desarrolló la teoría de que Los Despellejados eran un trío de borrachos extraviados durante el San Pedro. Sin embargo, bien atemorizado por lo que tenía frente a sus ojos, prefirió apelar al entrenamiento militar para dirigirse a los extraños. «Les habla el Capitán Jaime Ortega de la Policía de Yarumal. Identifíquese, por favor», les dijo.

Tal como lo esperábamos, el doctor y yo, los Despellejados no respondieron. El español, en sus extraños rostros parecía algo incomprensible, tanto que al policía no le quedó más remedio que callar. Mejor, porque en ese momento, Schoer se las ingenió para saludarlos en todos los idiomas que conocía.
Empezó con el francés, pasó al inglés, shalom, les dijo, y con algo de pena también los saludo en un pobre -como me lo confesó años después- italiano y húngaro. Pero los extraños no le contestaban nada. «Bueno, ni modos. Será hablar en una lengua más peligrosa», mencionó el doctor, asumiendo una postura romántica.
Y así, de su boca salieron esos acentos que indiscutiblemente pertenecen al alemán. Años después, ya que Schoer también me lo confesaría, supe que aquellas palabras no eran un saludo, sino un fragmento de La Noche de Walpurgis del Fausto. Esto me confirmaba que definitivamente estaba un poco loco.
En fin, los Despellejados tampoco respondieron. Y al parecer al doctor se le agotaban las ideas. Hubo un silencio incómodo entonces, como si fuera mi turno para tratar de comunicarme con los Despellejados. Aunque, la verdad yo seguía paralizado con toda la experiencia, así que lo único que se me ocurrió fue tomar fotos, que en últimas era lo que me habían traído a La Rana.
Dirigí el lente de la cámara hacia los tres personajes, intentado sacar un retrato, algo que le probara al resto de la humanidad que ni doña Clemencia, ni nosotros, habíamos perdido el juicio. Pero no más fue intentar hundir el obturador, y Meyer, que estaba tranquilo arrancó a ladrar como un endemoniado. Su lealtad nos había abandonado.
Ante la furia del que alguna vez fue mi perro, no me quedó más opción que dejar colgada la cámara en mi cuello, cosa que a Schoer le ocasionó una carcajada contagiosa, que hizo reír al Capitán, y luego a mí. A propósito, de no ser por ese momento de distracción, al doctor no se le hubiera ocurrido la manera en la que por fin pudimos hablar con los Despellejados.
“¿Tiene una pluma?, ¿una hoja?”, me preguntó, mientras cortaba su risa, y se componía el atuendo de Caligari. Le respondí que sí, y del maletín que siempre me acompañaba saqué ambos elementos. De repente, vi que se puso a dibujar una fila de diez esferas. La primera era gigantesca a comparación de las demás. Y a la tercera, como si fuera un detalle, la encerró en un cuadrado.

Más abajo, en la misma hoja, pintó varios puntos, y luego los unió con un delgado trazo. Eran constelaciones, lo supe porque entre los dibujos reconocí a Los Tres reyes Magos o -como luego él mismo me corrigió -El Cinturón de Orión. Por último, Schoer pintó el Aleph, casi en un borde de la hoja, y se la entregó a los Despellejados.
Ni el Capitán, ni mucho menos yo, creímos lo que sucedió luego. Los tres extraños desviaron su mirada hacia los esquemas del médico, como si los pudieran descifrar. Como quien lee un mapa del tesoro; cosa que en efecto era el papel, porque si los puntos significaban estrellas, las diez esferas, estaba seguro, eran un dibujo del Sistema Solar.
Todavía fue más extraño que después de repasar por unos minutos aquella hoja, los Despellejados se sentaran en el suelo, y con casi ningún esfuerzo empezaran a levantar varias de las baldosas que cubrían el lobby del motel hasta alcanzar la tierra. De hecho, por cada una que levantaban, aparecían gusanos e insectos rastreros que acogían entre sus manos, con el mismo cariño que alguien le tiene a un pajarito lastimado.
Más tarde, cuando ya habían despejado un espacio de unos dos metros cuadrados, uno de los tres individuos levantó su dedo índice lleno de lodo y se lo chupó con una ansiedad tal que parecía haberlo enterrado en alguna torta o mermelada. Tal vez ese gesto resolvía el misterio de la falta de tierra en las materas.
Ante nosotros, lo comprendí, se encontraba dispuesto, nada más ni nada menos, que un tablero, que los tres Despellejados no tardaron en llenar de garabatos similares a los del papel. El mismo que se chupo el dedo, utilizó su índice para pintar una fila esferas, esta vez cinco, la primera también gigante y la tercera encerrada en un cuadrado Además, había constelaciones que ya no reconocía, pero que Schoer si parecía entender.

Las cosas se pusieron todavía más confusas cuando el que escribía, comenzó a pintar con una perfección increíble dibujos parecidos a los de enciclopedias de biología. El más extraño, sin lugar a dudas, era el de una lombriz convirtiéndose paso por paso en algo parecido a un hombre. Luego estaban los animales que parecían plantas y las plantas que parecían animales.
El médico, no decía nada, estaba completamente mudo. Analizaba cada trazo, hasta el cúmulo de cifras o jeroglíficos que de un momento empezaron a escribir los Despellejados, y al que él se refirió como “la parte que no iba a entender jamás”. Por último, cuando el tablero de tierra ya casi no tenía espacio, en una esquina vacía, el despellejado dibujó a la perfección un zancudo.
“¡Maravilloso, maravilloso!”, exclamó Schoer, cuando los Despellejados terminaron de escribir. Yo apenas observaba toda la escena como tal vez lo hicieron los marinos de la Santa María que presenciaron el saludo entre el Almirante Colón y los desconocidos nativos del Nuevo Mundo. “Qué alguien me preste otra hoja para escribir”, dijo el doctor con tono imperativo.
Saqué un papel cualquiera de mi maletín y se lo pasé. Entonces, con prisa, empezó a copiar en esta cada imagen del recuadro de tierra, sin que sus autores le pusieran problemas. De hecho, ahora que lo pienso, parecían darle toda la licencia para el caso. Sin embargo, el médico se vio forzado a detener su desesperada labor, cuando doña Clemencia regresó a La Rana.
No estaba sola, la acompañaba el cura Mosquera del Río, quien vestía todos los ornamentos propios para realizar una procesión o en ese caso, como lo traducía su rostro, un exorcismo. Hasta llevaba la pila de agua bautismal pórtatil con la que mojaba a los niños hasta hacerlos llorar. “¡Chaizze!”, escuché que dijo el viejo Schoer en su idioma natal, mientras trataba de tomar los apuntes que fueran.
El cura, que decía haber tomado votos de humildad, pero que a la final mandaba en el pueblo como todo un pontífice, se abalanzó sobre nosotros, y sacando un fingido español ibérico desde sus labios -tal vez producto del dizque noviciado que había realizado en Madrid, que hoy sé se trataba del Madrid, Cundinamarca- pronunció estas palabras que hoy tanto recuerdo y me parecen traídas todavía de una época medieval.
“¿De qué se trata esto?, ¿Un aquelarre?, ¿Una misa negra?, ¿Una adoración, a plena luz de la Creación, para con Satanás? Les advierto, hijos míos, la conflagración de actos como este, dicta el Ordo, son castigados con la mismísima excomunión”.
Y siguió: “Qué raro verlo por estos lados, Capitán. Recuerde la penitencia que se le impuso el anterior domingo, acompañado de su mujer e hija, luego de recibir el sagrado sacramento del perdón”. Ortega quedó petrificado. Era un hecho sabido por todo el pueblo, que el párroco de Yarumal podía moverse como un alfil cuando le placiera, revelando secretos, siempre conforme sus intereses.
Pero ahí no se detuvo la inquisición. Mosquera del Río, gordo como el cardenal que nunca fue y con ese trote pesado, que jamás entendí cómo no le ocasionó una caída por enredo con su sotana, fijó la mirada en los Despellejados. Tal vez la misma que le lanzó Jesús a los comerciantes del templo, entre gallinas culecas que cogían vuelo y apostadores afanados de recoger sus juegos, para no ganarse un latigazo.
Era obvio que se les iba a acercar. Así lo revelaba su gesto de soberbia más que de coraje, como si su condición de sacerdote lo hubiera preparado para todo. Y no le importó empujarnos a mí y al doctor, quien por estar tomando apuntes de la tierra no dijo nada, para alcanzarlos. Ni mucho menos caviló para pegarle una patada a Meyer, que ya se olía las malas intenciones del cura, y se le abalanzó sin calcular su estrepitosa fuerza.
No sé todavía de dónde ni cómo, pero en cuestión de milésimas de segundo, el médico aprovechó la rigidez del Capitán Ortega para robarle su pistola, para así empuñarla contra el cura, con la misma mano en la que se encontraban los apuntes que alcanzó a tomar, todos estrangulados. Sin embargo, Mosquera de Río, que vale decir, tenía unos nervios de acero, ni se volteó a mirarlo.
“Haga lo que quiera, viejo judío. Me lo esperaba de usted y de su pueblo”, afirmó el sacerdote, llevando su mano hacia la pila bautismal portátil, de donde sacó una vara de metal encabezada por un pomo también de hierro brillante: se disponía a bañar a los despellejados con su agua corrosiva. “Un paso más y lo mato”, gritó el doctor, que desplazaba el martillo del revólver con precaución.
El Capitán no decía nada, ni mucho menos Doña Clemencia, y yo, lo cierto, es que intentaba de recomponer a Meyer del ataque de brutalidad del sacerdote. No se trataba de indiferencia -por lo menos de mi parte- sino que las cosas pasaban muy rápido. Y tal vez por eso, actué como actué. Como si fuera parte de un experimento: reacción estímulo-respuesta.
Vi que el doctor estaba por disparar y que el médico sacaba su mano de la pila, para azotarla contra el viento. Parecía no haber alternativas para ese momento, de no haber sido por esa extraña astucia de la que fui inoculado, y que me llevó a tomar una sola fotografía. Yo sabía que eso no le iba a gustar a los Depellejados, y que para bien o para mal iban a reaccionar, ojalá evitando el desastre.
Presioné el obturador, y lo siguiente que vi fueron viñetas de una historieta. El primer cuadro: los tres extraños levantándose, el segundo: sacando de su cuerpo un huevo metálico, el tercero: de nuevo ellos, emitiendo un grito mudo y seco, acompañado por un resplandor, cuarto: la bala que disparó el doctor Schoer, con el revólver del Capitán Ortega, contra el cura Mosquera del Río, atravesando el cuerpo etéreo de los Despellejados sin causarles herida alguna…
… Sexto cuadro -y más extraño-: una mano escarlata y llena de palpitantes venas, arrebatando de la mano que sostenía el revólver, ese compendio de indescifrables dibujos y apuntes que jamás volveríamos a ver.
Epílogo
Los sucesos que ocurrieron en La Rana marcaron mi vida para siempre, tanto que a la semana del incidente, decidí abandonar Yarumal, y aceptar un trabajo también de comisario en un barrio de la capital. En el transporte que me llevaba hacia el centro del país, iba acompañado por el hijo de Schoer, ya que un tribunal esperaba a juzgarlo por rebelión.
No cruzamos palabras en todo el trayecto, hasta que nos detuvimos a orinar en una bomba de gasolina. Los policías, algunos amigos de él, le desataron las piernas para que pudiera caminar hasta el baño. “Ayúdele a sacudirlo”, me dijeron entre risas, al tiempo que cruzábamos la puerta del urinal.
Ya adentro, Schoer hijo, me dijo -cito- “que ni por el putas, lo iban a encarcelar”. Acto seguido, se metió a un cubículo, desde donde escuché se bajaba el pantalón. Agradecí que no me pidiera ayuda para ‘sacudirlo’, mientras yo seguí en lo mío, hasta que vi un resplandor proveniente de afuera del baño, una luz que me cegó e inmovilizó como una estatua.
De repente, una silueta que poco se distinguía entre el brillo se abrió paso y tomándolo desde el cuello, sacó a Schoer hijo de su cubículo, todavía con los pantalones abajo. Intenté gritar pero no pude hacer nada, hasta que la luz volvió a la normalidad. Lo más extraño es que cuando salí del baño, los policías no recordaban al reo, sólo sabían que estaban ahí, esperando a llevar a un abogado hasta Bogotá.
“¿Y Schoer?, le dije, al tiempo que soltaban la risa. “¿Cuál Schoer?”, respondieron. Expliqué que el hijo del doctor. “El doctor no tiene hijos”, afirmaron para mi total asombro. Lo busqué una hora entera, con el temor de ser juzgado como su cómplice, pero tras vueltas y bajadas por la ladera donde se encontraba la bomba de gasolina, sólo hallé un par de macetas sin tierra.
Epílogo II
En 1980, estaba por asumir mi puesto de litigante en una oficina de abogados del centro de Bogotá. El seis de noviembre iba a nacer mi primer hijo, sin embargo dos días antes del parto, tuve que partir hacia Yarumal, debido a que el doctor Schoer solicitaba mi presencia en una exhumación. No me quiso decir de quién.
En el camino hacia el pueblo recordé cómo, a excepción del doctor y yo, los otros testigos guardaron silencio por miedo. El Capitán no dijo nada para no contradecir al cura, lo mismo Doña Clemencia, quien llevaba dos años de muerta. Mientras Mosquera del Río, a menudo hablaba del encuentro en sus sermones, alterando los hechos. Decía haber exorcizado al diablo del lugar más impío en el pueblo.
En lo que se refiere al médico y a mí, el silencio nació de la vergüenza. De hecho, lo pactamos así, luego de un breve intercambio de cartas que tuvimos apenas pisé Bogotá. Al principio todo fue una aclaración: él, a diferencia del pueblo y la humanidad, todavía recordaba a su hijo, pero no sabía dónde estaba ni quién lo había raptado. Sólo tenía el presentimiento de que estaba en un lugar mejor.
Por mi parte, había resuelto en considerar a los Despellejados como unos visitantes recibidos de la peor manera posible. Por lo menos eso me dictaba la moral. El médico, pensaba lo mismo, pero más grave. “Otra vez la humanidad sumida en las tinieblas, gracias al miedo del hombre por lo desconocido”, escribió en una de nuestras últimas cartas, en la que anexaba una foto en blanco y negro.
Era él, sumamente demacrado y famélico, alzando a un bebé (su hijo seguramente). Estaban a la cabeza de una fila, en la que un médico militar les hacía revisión. El niño tenía su brazo derecho descubierto, revelando una inscripción dolorosa: era el mismo símbolo del Aleph que el doctor había escrito en el papel que le había pasado a los Despellejados. Para colmo, al respaldo de la imágen decía Auswitch, 1945.
Cuando llegué a Yarumal, el doctor me recibió en el terminal de buses. Había pasado más de una década sin habernos visto. Por eso se me hizo extraño verlo vestido como esos ancianos que disfrutan de la tierra caliente. Luego, me abrazó y acercándose a mi oído dijo, “Se murió Mosquera del Río. Necesitamos recuperar un algo de entre sus pertenencias y necesito tu pericia legal”.
No podía creer, entonces, lo que vi al llegar a la iglesia de Yarumal. Padres de toda la comunidad se peleaban cosas insignificantes a las que el cura no les había dejado heredero: un sombrero con una pluma negra, un anillo, libros en latín y dinero que aparecía entre las chaquetas del difunto. Aunque lo más impresionante de todo era, que entre tantas pertenencias, se encontraba el huevo de metal que habían utilizado los Despellejados para desaparecer.
“No sé cómo lo consiguió, pero lo necesitamos”, me dijo el médico. No lo pensé mucho y me acerqué hasta tomarlo. Entonces, pregunté en alto que si me podía llevar este salero. Nadie me respondió, así que asumí que no había problema. A la salida le entregué el huevo a Schoer, y le pregunté que iría hacer con él.
Según el médico, uno de los cuidanderos de la iglesia se había dado cuenta que Mosquera del Río se había vuelto loco durante sus últimos años. «El hombre me confesó, durante una consulta, que el cura se la pasaba encerrado por las noches, dizque mirando un huevo. No pude evitar que era el mismo que usted había visto, cuando desaparecieron los Despellejados», me dijo.
Luego me pidió que lo acompañara hasta su casa, o lo que quedaba de ella, porque los cañaduzales habían sido devastados para edificar en sobre ellos casas y más casas, que desentonaban con el resto del pueblo. «Esto no es nada», respondió el médico ante mi inevitable silencio, porque en los alrededores de su hogar pude ver una figura conocida, que saltaba entre el pasto.
Era Meyer, quien me reconoció instantáneamente, lamiéndome las manos. Ya tenía 20 años, o más. Schoer me pidió que entrara a su casa junto con el perro. Estaba llena de polvo, pero más limpia de lo que la imaginaba. Sin meditarlo mucho, el médico se dirigió hacia un cajón de su alacena, y de allí sacó un par de fotografías.
«Bueno, quiero que mire esto», señaló las fotos, ambas mías. La primera, las macetas sin tierra de La Rana y la otra una imagen totalmente blanca, seguramente la que tomé durante el disparo. Las recuperó cinco años atrás, cuando el Capitán Ortega se fue del pueblo, divorciado y borracho, gritando, «que ya no tenía ninguna deuda por aquí».
Pero ni las imágenes ni las fotos, respondían por la importancia del huevo. Cosa que bien notó el doctor con mi silencio. «Ahora acompáñeme por aquí», dijo, abriendo la puerta de su hogar. Caminamos hasta la periferia del pueblo, por un camino, que lo supe, conducía hasta el motel la Rana. Pero no nos detuvimos en él, sino que seguimos derecho hasta la salida de Yarumal.
Había un letrero en esta frontera imaginaria. Decía: «Bienvenido a Yarumal, palacio del zancudo». Ya anochecía, y yo todavía no encajaba las piezas. Finalmente, el doctor se detuvo un rato delante de la valla, después se agachó y agarró una manotada de tierra que desbarató en su mano, de la que aparecieron un par de gusanos.
«Si fuéramos lombrices, ¿qué pensaríamos sobre los zancudos», me preguntó, mientras dos luciérnagas le refulgían frente a sus ojos. No volví a ver al médico, luego de esa tarde.
Fue a inicios de este año que supe que estaba enfermo y que había muerto mientras dormía. A falta de un heredero, su dinero y pertenencias fueron donados a un orfanato. Sin embargo, en su testamento la potestad sobre las fotos y el huevo quedaban bajo mi responsabilidad.
¿Qué por qué quise hablar hasta ahora? No sé ustedes, pero anoche vi en las noticias el descubrimiento de un planeta remoto. Dicen que, gracias a su atmósfera, puede alojar vida. Se trataba de un informe que pudo pasar desapercibido de no ser por el testimonio de un joven científico. «Es un lugar parecido a la Tierra de millones de años atrás. Quién sabe, hasta puede alojar tipos de vida como insectos gigantescos», anunciaba.
Pocas veces, una noticia como estas ocasiona que un hombre de sesenta años sufra de un paro cardiaco. Pero, qué puedo decir, fue mi turno. Lo más preocupante de todo, es que tuve que esperar hasta la vejez para entender a Schoer y como si fuera poco, también tuve que esperar a ver a ese maldito huevo brillando, para entender que los Despellejados habían vuelto. Ignoro todavía sus intenciones.
Agosto del 2015
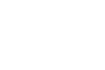





Sin Comentario