ENTRE CALLES EMPINADAS Y RECUERDOS: MEMORIAS DE LA ABUELA GRACIELA

Por: María Clara Perdomo
Aunque las fotografías en blanco y negro, borrosas y lejos de una buena resolución no dejen ver el color de ese entonces, aquel lugar parecía mucho más colorido y alegre, y más aún ante los ojos de los niños, esos que utilizaban las empinadas calles de asfalto y piedra para simular una pista de carreras.
En la línea de salida esperaban los bólidos imparables, con la cojinería de moda: madera, llantas esferadas y el cinturón más resistente del momento: cabuya. Los carros de balines parecían más rápidos que cualquier auto de Fórmula Uno, no había nitrógeno que diera tanta potencia como el impulso de las suelas, ni freno más poderoso que el trozo de neumático agarrado de la parte trasera de semejante carruaje. ¡De pilotos ni se diga! se necesitaba más que concentración y destreza para maniobrar cuesta abajo con dos pasajeros sin sufrir una colisión. ¡Adrenalina pura, señores! Por lo menos, así es como mi imaginación lo recrea a medida que mi mamá me cuenta como luego del colegio salía con sus hermanos a jugar en sus carros hasta que cayera la noche.
Abro el buscador y tecleo ´carros de balineras´, me cuesta creer que la persona que hoy me pide que baje un cambio cuando apenas subo de 60km/h pudiera embarcarse en semejante locura y a tan corta edad. Saca las gafas de su estuche con toda cautela y demora más en ponérselas que en decir ¡Sí, así eran! con cierta alegría por recordar esos momentos, aunque se que en el fondo sabe lo peligroso que era.
El 26 de junio de 1961 cuando Graciela Suarez, la abuela Graciela o chelita como le dicen de cariño, tenía 20 años, llegó a la gran ciudad, Bogotá. Aquella mañana desempacó un par de maletas y descargó una bebé en brazos. Llegó a la capital con el agente Luis Ernesto Silva de quien se enamoró cuando tenía 19 años. “yo era muy linda, tenía el cabello castaño, crespo como su mamá y lo usaba hasta la cintura” me dice. La abuela nació en el Espinal, un municipio ubicado en el Tolima, conocido por los tamales y la lechona, pero también por el calor arreciante, muy por encima de los 17° cuando decide ser benevolente, pero que puede llegar a los 40° en época de sequía. Y eso sin contar con el manojo de sancudos que salen después de las 5:00pm justo cuando el sol se pone, como si fuera una alarma para los foráneos, que con sus pieles delicadas visten enormes y rojas ampollas al cabo de unas horas a la orilla del rio Magdalena.
A una casa de bahareque y cemento, rodeada de árboles de limón y mango, cultivos de tabaco, papa y gallinas picoteando por aquí y por allá, llegó Luis Ernesto un día cualquiera a pedir un vaso de agua, era policía del espinal y pasaba por la casa de Eloy Suarez y Leonor Perdomo, un hogar humilde de doce hijos, cinco hombres y siete mujeres, todos de ojos y cabello oscuro, menos Graciela: cabello castaño y ojos azulados, en una mezcla entre verde y gris, casi el mismo gris que hoy luce en sus canas. “Su abuelo pidió un vaso de agua y ahí nos enamoramos”. Seguramente tuvieron más encuentros y visitas del abuelo, pero sus recuerdos borrosos pasan por alto el romanticismo de un amor a primera vista.
No pasó mucho tiempo para que Graciela tuviera que cambiar sus blusas de tiras por camisas anchas y vaporosas, tenia dos meses de embarazo y un novio recién trasladado a Chaparral. A pesar de la distancia, planearon la forma en la que iba a escapar de la casa para reencontrarse con el oficial. Intento varias veces preguntarle de que forma se comunicaban en esa época, pero solo consigo que me responda de manera tajante “nos poníamos de acuerdo con que hora iba a llegar y donde me recogía”. Siete meses después planeaban no solo la forma de mantener a su hija, sino la manera de venir a Bogotá. Y así, sin despedirse de nadie, dejó su tierra cálida para probar el frío de una ciudad desconocida.
Mi mamá y mi abuela son muy unidas, hablan casi todos los días, llaman a preguntarse lo poco y lo mucho y a contarse lo poco y lo mucho. Pero yo… yo no soy mucho de llamar y saludar, y la abuela siempre me dice que soy ingrata. A pesar de que intento ser cautelosa en mi mar de preguntas y detalles sin entender, me dice en su tono particular “¿usted me está entrevistando o es que quiere saber mi vida?”. Las risas a ambos lados del teléfono amenizan la llamada y es que mi mamá y mi tía escuchan atentamente para corregir los resbalones en la película. ¡La entiendo perfectamente! Debe ser extraño que de un día para otro la llame a preguntarle por mis tíos, por mi mamá y por el abuelo que nunca conocí, el señor al que no le puedo decir abuelo por alguna extraña razón y que cada vez que le pregunto por Ernesto se me confunden las palabras y a veces se me escapa “el señor ese” las risas no demoran en aparecer.
Ese barrio de calles empinadas, carros de balineras, casas de cemento escondido entre la pintura blanca, verde o color crema, de tejas de barro y puertas de madera, acogió a la abuela por más de 17 años y a sus 6 hijos, la mitad de los que tuvo su mamá y todos nacidos en el Hospital San Pedro Claver, hoy conocido por ser el gran edificio que se asoma sobre la carrera 30 con calle 24. Ese barrio les dio más que un techo, les dio sustento y un sinfín de anécdotas por contar.
Tal vez era 1965 cuando el señor…Ernesto y la abuela acomodaron una casa vecina para montar un restaurante, no pude saber si tuvo un nombre, pero si que entraban muchas personas, se hacía mercado en la plaza España, muy cerca del hospital San José y a pocas cuadras del tan nombrado San Andrecito, donde todo sale más barato, pero hay que entrar con ojos en la espalda; sin reloj, sin aretes y al contrario del dicho… ¡Mejor acompañado que solo! “Su abuelo hacía el mercado, compraba al por mayor, esa plaza fue de las primeras que hubo”. En cuanto la abuela guardó un momento de silencio, salió mi mama al rescate “Eso era un lote grandísimo con puestos pequeños que vendían de todo, los puestos no podían cerrar, lo que cerraba era la plaza y la cuidaba un vigilante”.
El restaurante lo adecuaron con una estufa de carbón, sillas y mesas y unas cuantas meseras. La libra de sobrebarriga costaba $12 centavos, la sopa, el seco y el juguito del día lo vendían a $35 o $350. Luego de casi diez minutos ninguna de las protagonistas de la historia acordó el precio real. Lo que si recuerdan muy bien fue un accidente que tuvo Clara, mi mamá.
“Un día en el restaurante hubo una pelea entre dos señores, un tolimense y un boyacense, uno rompió una botella y se la puso a otro, le cayó un vidrio a su mamá y le rompió un vaso sanguíneo al lado del labio, le salió sangre. Me tocó cerrar el negocio y llevarla a la clínica y figúrese, yo embarazada” Mi mamá tenía tres años, pero recuerda muy bien ese momento, y es que la cicatriz que tiene al lado derecho, aunque no sea tan visible, la hace recordarlo.
A pesar de que el relato de la abuela es muy pausado y no da muchos detalles, la detengo en el tiempo para volver a su amorío con Ernesto, llevo varios minutos sin escucharla pronunciar “su abuelito” y aunque ya se como terminó eso, pienso que es buena idea escucharlo de ella. “Su abuelito era alto, medía 1,65, era fornido como su tío José, de piel blanca y ojos verdes, era atractivo” me dice la tía Mary, detallándolo en una lista puntual, en un esfuerzo de traer al ahora los recuerdos tan lejanos. “No era una persona cariñosa, yo me acuerdo que me pegaba por las matemáticas”. Maribel Fue la primera hija y la única que pudo disfrutar un poco más a su papá.
¿Abue…qué pasó con el abuelo? Le pregunto intentando devolverla al curso de la historia. “Su abuelo manejaba una patrulla, y le gustaba tomar, se fue enfermando…” Para la abuela todo se resume en un día, un día pasó esto, un día pasó aquello. “Un día me llamaron de la clínica y me dijeron que estaba enfermo. Me acuerdo que llamé un sábado a las 11 de la mañana y me dijeron que estaba en cuidados intensivos”. Quien habla con mi abuela debe acostumbrarse a tener fragmentos de la historia, pocos detalles y una charla llena de interrupciones. Tiene una memoria prodigiosa y recuerda casi todos los números de teléfono de sus hermanas o sus hijos, pero en las historias hay espacios en blanco que solo ella puede completar. “Un día yo sentí un golpe en el corral de Clara y yo dije ¡Algo pasó! Y se me presentó una mariposa negra en la ventana de la cocina”. Ernesto, el abuelo murió en el último grado de diabetes, dejó a Graciela en embarazo y cuatro hijos pequeños, mi tía Mary de 11 años, José de 8, mi mamá de 3 y el tío Carlos de pocos meses. Su piel clara y ojos verdes los heredó solo a tres de ellos.
Viuda y con sus 5 hijos la abuela siguió adelante con el restaurante. Mientras ella trabajaba, sus hijos iban a la escuela Salvador que quedaba a pocas cuadras de San Diego, en el barrio la perseverancia. Era un lugar grande de tres niveles, el primero para los más pequeños y el último para los mayores. Tenía cancha de basquetbol y la tradicional cooperativa. A eso de las 10:00am Graciela llegaba con la lonchera de cada hijo, un banano y una naranja, nada de $20.000 pesos diarios, lujos o excentricidades.
Luego de la escuela llegaban a la casa, donde los cuidaba una “señora paisa”. Por lo que he oído, a pesar de ser humildes, nunca les falto la comida ni pasaron necesidades y mucho menos tuvieron que pedir dinero. Mi abuela hace énfasis en eso y me lo repite varias veces, por el tono en el que me lo dice puedo sentir un gran orgullo por cargarse a todo un batallón a cuestas y armarlos de valor para ser lo que hoy son.
Intento conseguir fechas puntuales, pero solo obtengo edades y lugares y anécdotas que empiezan con un día. Un día, Clara, mi mamá, que tenía nueve tal vez diez años, llegó al restaurante y al ver que faltaban meseras y el trajín del día no daba espera, se ofreció a llevar un par de almuerzos a domicilio “Haz de cuenta desde el Hilton hasta el Planetario” me dice. No puedo evitar el asombro, porque a mí a esa edad, no me dejaban ni regresarme del colegio sola. “Salí del restaurante a las oficinas y era un trayecto largo, llegando me cogió un loco, un tipo pálido, de cabello liso, largo, mal trajeado y camisa por fuera. ¡Me asustó! Me persiguió por todo el camino y cuando llegué al edificio, entregué la comida y me tuve que quedar esperando como una hora, el loco estaba afuera y no me dejaba salir. No tenia como avisarle a mi mamá y me tocó decirle al celador que me ayudara, el le dijo ¡Váyase no moleste a la niña! Apenas se fue, yo salí como un volador sin palo”.
Mi mamá siempre dice “Lo que no se tiene, no se extraña” ellos no tuvieron un padre, pero si una mamá que hizo por dos, no vivieron en un barrio fino ni fueron gente pudiente de estratos altos, pero como pudo, la abuela se las arregló para darles siempre un techo y mantenerlos alejados de los malos pasos. Si uno recorre hoy las calles de San Diego pensaría que no es el mejor lugar, pero tampoco el peor, en ese entonces era un lugar sano, pero la historia, los años y las personas han dañado lo que antes era bueno.
Casi treinta años después, mi mamá y mi abuela volvieron a recorrer los pasos que algún día dejaron una huella, volvieron a ese barrio que los vio crecer y con melancolía recuerdan lo mucho que había y lo poco que queda. “Ese barrio no es ni sombra de lo que era antes, antes era un barrio bonito, tranquilo, gente decente, pero lo han dañado, ¡Que pesar!” me dice mi mamá, a la vez que promete llevarme algún día a conocer ese lugar donde ella creció.
Setenta años atrás, la abuela era una mujer distinta a la que es hoy “mi mamá era una mujer muy bonita, con sus ojos verdes y el pelo crespo se ve veía muy elegante, ahí donde la ves usaba tacones altos” Hoy su estatura es menor, los años la han hecho más robusta y han cambiado el castaño de su pelo por visos grises y blancos. Su ajetreada rutina en el restaurante se acabó hace muchos años, y su jornada actual se resume en un par de horas de ejercicio y descanso luego del almuerzo. Hace mucho tiempo apagó los fogones de carbón y así como un día cuido de sus hijos, hoy todos cuidan de ella. Todo se resume en el ciclo de la vida, su andar es más pausado, así como la forma de hablar, y a pesar de haber perdido algunos atributos físicos, conserva su carácter fuerte de una tolimense de pura cepa. Ya no da las mismas ordenes ni llega a la casa a revisar el oficio, ahora espera pacientemente a que lleguen las reuniones familiares para ver a sus hijos y a sus 15 nietos.
Casi a punto de terminar la llamada, vuelven más recuerdos a la mente de mi mamá, su niñez y su adolescencia son una historia aparte que pronto será contada, una historia de la heredera de los ojos verdes y la tenacidad de su madre, virtud que parece inmersa en la sangre de los Silva.
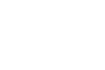

Sin Comentario