EL ÚLTIMO CAFÉ DE GAITÁN

Jorge Eliécer Gaitán era un hombre madrugador, siempre estaba a primera hora entrando por la puerta del Edificio Agustín Nieto, en la carrera 12 con séptima, lo que hoy es un Mc Donald’s. Sí, irónicamente la oficina del hombre que se había graduado con su tesis Las ideas socialistas en Colombia, fue reemplazada por la imagen en letras doradas de la marca más conocida del capitalism
Aquella mañana de viernes había llegado con su traje azul oscuro a rayas blancas, su pelo perfectamente peinado con el gel que todos los días usaba sagradamente y el sombrero con el que lo reconocían en el sector. A pesar de haberse desvelado la noche anterior en un caso, de esos en lo que, como de costumbre, salió en los hombros del público y con gritos de celebración, estuvo temprano en la oficina.
La victoria de la madrugada anterior lo había convertido en héroe. Era la una de la madrugada cuando Gaitán logró liberar al Teniente Jesús Cortés, quién había asesinado al periodista Eudoro Galarza Ossa por “ultrajes al honor militar”, como él mismo lo decía. El editor permitió la publicación de un artículo en el que se denunciaban los malos tratos del Teniente a sus suboficiales, razón por la que discutieron y en medio del periódico, Cortés empuñó su arma y le dio dos tiros.
Un discurso entonado al ritmo de su prodigiosa voz, adornado por el movimiento de manos que tanto lo caracterizaba y aplaudido por todos en el recinto. Quería celebrarla sus amigos: Jorge Padilla, Alejandro Vallejo, Pedro Eliseo Cruz y, claro, Plinio Mendoza Neira, uno de sus mejores amigos, el hombre recordado por ser el último en tomar del brazo a ese Jorge Eliécer Gaitán, porque el resto de personas podrían hacerlo en su agonía.
Era recurrente que la luz se fuera en el Agustín Nieto pero ese día estaba funcionando con normalidad por lo que decidieron bajar por el ascensor. Se dirigían almorzar al Hotel Continental, el mismo que reposa en la calle 16 con carrera 4, Mendoza los había invitado pero antes tenía algo que hablar con Gaitán.
Se adelantó con el caudillo y en un momento vio como este retrocedía unos pasos, de nuevo hacia su oficina, llevando sus manos a la cara para protegerse. ¡Pam, pam!, ¡pam, pam! cuatro disparos le atravesaron los oídos a Padilla que quedó en shock frente al cuerpo de su amigo.
Mendoza intentó abalanzarse sobre el asesino, Juan Roa Sierra, que salió a correr tembloroso. Al otro lado de la calle reposaba el Teatro Faenza, en su aviso se leía ‘Roma: ciudad abierta’, un clásico de Rossellini, como si la capital italiana que le abrió las puertas para estudiar, hubiese llegado a suelo bogotano a despedirse.
En la acera de la Jiménez un policía, entre la impactante imagen del político liberal tendido en el piso y la confusión de Roa, sacó su arma para dispararle pero en medio de la duda, le dio la oportunidad de huir. Lo que pasó después es confuso, los testigos dan más de una explicación y lo cierto es que la muchedumbre se le tiró encima para cogerlo. Mientras las personas hallaban qué hacer con el hombre que había matado a Gaitán, sus amigos intentaban ayudarlo, el hilo de sangre rojo intenso que le bajaba desde la boca hasta la barbilla los estaba desesperando.
Sosteniéndole la cabeza trataron de que tomara un vaso con agua que una de las meseras de Gato Negro, el café de la planta baja del edificio, o quizá de Pasaje, les brindó. Los quejidos empezaron a salir del cuerpo del ‘hombre del pueblo’, Cruz que también era médico lo revisó pero su cara lo decía todo, sabía que no quedaba mucho por hacer. Lo subieron en un taxi negro que se había parqueado al frente de ellos y se dirigieron a la clínica Central.
El Cabo Jiménez, como la calle donde había capturado a Roa, desarmó al asesino y lo tomó como si estuviera esposado para llevarlo a su estación. En el camino alguien golpeó al dragoneante en la cabeza e hizo que lo soltara, Roa Sierra se estrelló contra una de las vitrinas de la tienda Faux y empezó a sangrar por la nariz, entonces los lustrabotas, tenderos y habitantes del sector empezaron a seguirlo.
Rompiendo las ventanas, empujando la puerta y haciendo toda la fuerza necesaria para entrar, terminaron sacando a Roa del edificio. Antes de arrastrar el cuerpo por la calle, en el sentido en que el ferrocarril rodaba, una persona “tomó una zorra, ¿sabe?, uno de esos carritos de hierro que sirven para cargar cajas” y se lo dejó caer encima, relató Francisco Herrera, profesor de Oratoria de la Universidad Rosario, en el libro ‘La forma de las ruinas’ de Juan Gabriel Vásquez.
“Me acuerdo mucho que la gente subía, por donde yo vivía y escondía cosas en el río, que quedaba donde es la doble vía hoy. Yo tenía 7 años pero me acuerdo que mi papá tenía un taller y los trabajadores empezaron a subir cosas para esconderlas en la casa pero mi mamá decía ‘no Luis, acá no les vamos a guardar nada de eso’”, cuenta María*, una de las dueñas del Almacén el Cedro, llegando a la calle octava con carrera 2, cerca a las canchas de tejo donde el caudillo iba.
Tal vez para ese momento Roa ya estaba inconsciente o quizá fue el camino de piedra y asfalto el que terminó noqueándolo. Lo cierto es que ahí empezó todo lo que pasó el 9 de abril y los días que le siguieron: los muertos, los gritos, la gente corriendo, los incendios al ferrocarril, las piedras rompiendo en mil pedazos los vidrios de todas las fachadas, saqueos en supermercados.
Aquello que se conoce en la historia como el Bogotazo y que para algunos es sólo un mito, tuvo todo de realidad y de ficción, de imaginación y recuerdo, cubiertos completamente por la ira que, acabando o no con la ciudad, supuso un antes y después en la historia colombiana.
La memoria sobre quién le dio el último vaso de agua a Gaitán está igual de intrincado que el resto de la historia. Berta Morales, una de las meseras de Café Pasaje relató en varias ocasiones haber sido la mujer que le dió el vaso con agua. Pero otros, como Francisco Herrera, cuentan que la bebida vino de Gato Negro. Lo cierto es que hoy sólo sobrevive uno de ellos, y la historia parece ponerse de su lado.

Ese misterio y haber logrado sobrevivir a los desastres que dejó 1948 es lo que hace que jóvenes y ancianos lleguen con la misma fascinación al lugar. Una fachada roja que se destaca del blanco y habano del edificio donde se ubican, rejas entre un tono negro verdoso y vidrios que dejan ver el baile rojo de las luces neón de los letreros al interior del recinto, son el primer panorama de los ojos.
Unas 20 mesas metálicas difíciles de contar entre la cantidad de personas que van y vienen al son de la narración de fútbol y la música, por lo menos unas 80 sillas rojas marcadas con el logo de Club Colombia: quizá en honor al líder liberal, tal vez en nombre de club de fútbol Independiente Santa fe, fundado en sus instalaciones en 1941, ahí en la barra 25, o sólo una casualidad, ni siquiera sus dueños lo saben, son las mismas que cuando el café abrió sus puertas.
En la barra de al fondo, donde salen tintos cada minuto, servidos en pocillos blancos que dice CAFÉ DE COLOMBIA con la bandera en posición vertical y acompañados por tres terrones de azúcar, de la manera más tradicional posible, está Álvaro Vásquez, actual dueño de Pasaje. Atento, con la mirada en cada punto, de un lado para otro, y a veces fijo en el cuadro a blanco y negro de su padre que reposa sobre la pared del lado izquierdo (desde la entrada) del lugar.
Junto a él cuatro mujeres más, las meseras del lugar, uniformadas de beige y blanco, corriendo de mesa en mesa con las bandejas en sus manos. Una imagen para enmarcar y no por lo armonioso de su apariencia sino porque parece que aquellos tiempos en lo que sólo era territorio para hombres, terminó. “Los tiempos han cambiado y Pasaje es muestra de eso pero sigue sin perder su historia”, resume Alicia Ramírez, una mujer de 23 años que hace 40 no hubiese podido tomarse una Club Colombia sentada, de pronto, en una de las sillas donde estuvo Gaitán.
La caja fuerte sigue siendo la misma con la que Mario Vásquez Vélez, su padre, fundó el café; una caja de plástico donde se guardan los platos y pocillos, y otra para dejar los que los clientes devuelven; pitillos, cucharas, terrones de azúcar y servilletas también reposan, sin ningún orden específico, sobre la barra de madera que no cambia mucho de la retratada en las viejas fotos que la familia aún conserva.
Lo que sin duda se ha transformado es la pared del fondo. “Café Pasaje” se lee en el aviso de luces led más llamativo del lugar, que sobre las cinco de la tarde se enciende. Al lado izquierdo le hace compañía uno de Budweiser rojo con blanco, un Miller Life azul con toques rojizos y uno más pequeño de Heineken que se deja robar la atención de los otros.
Para Alejandro Vargas, estudiante de derecho de la Universidad de Rosario, apasionado por los cafés, las tardes bogotanas son perfectas para estar ahí con sus amigos. El gris de las nubes hacen que “en un día de lluvia las luces se reflejan afuera, todo en Pasaje brilla, incluso sus recuerdos”. Sabe que podría permanecer horas, especialmente en la noche, hipnotizado por las paredes que de vez en cuando recuerdan a Las Vegas y las historias de todos esos clientes que se sienten en casa.
Y a eso huele: café, pasado y asfalto mojado. El olor recorre cada rincón y se roba los sentidos de las personas que ambientan el lugar con el sonido de sus voces, de los pocillos golpeando los bordes de los platos, las narraciones de fútbol o incluso ciclismo que casi se susurran en el televisor, una que otra canción y la presencia de otros tiempos.
Pero también hay otro aroma en el aire: el de pasión y no cualquiera, la madera sobre la que se escucha el taconeo o el zumbido de los pies de viejos y nuevos clientes, recuerda desde su raíz la alegría que el 28 de febrero de 1941 firmaron con una pluma color negro 16 estudiante para fundar el equipo de Fútbol Independiente Santa Fe. “Llevará por nombre ‘Club Independiente Santa Fe’. Tendrá un carácter meramente deportivo, sin perseguir lucro de ninguna especie. Su domicilio será esta ciudad”, dice el acta que inauguró al ‘cardenal’.
Antes de ser Pasaje, en su letrero se leía Café Rhin, las paredes se alzaban desde la esquina del el periódico El Tiempo -hoy CityTv- hasta la puerta del Colegio del Rosario, en la calle 14. En ese entonces el edificio se postraba sobre el ‘Pasaje Santa fe’, de ahí el nombre del expreso rojo. Independiente surgió de la influencia que el fùtbol argentino estaba teniendo en el país.
Eran exalumnos del Gimnasio Modernos, soñando sobre una de esas mesas en las que tantas veces se habían reunido sólo para mencionarlo como una quimera. Aquella tarde, bajo el cielo gris tan característico de la capital, el sueño se volvía una realidad y en el acta quedaba estipulado: Rueda como el presidente del club. Luis Robledo fue nombrado vicepresidente; Ernesto Gamboa, secretario y tesorero; y Luis Carlos Reyes, capitán del equipo.
“Tanta historia, eso es lo que no me deja desprenderme de aquí. Vengo todas las mañanas y me siento en la misma mesa: en la que inauguraron mi santafecito”, dice Ricardo Adolfo Restrepo Ayala, un cliente de 73 años que lleva 35 viniendo y yendo por la plazoleta, entre los sonidos de las máquinas sirviendo tinto. Pasaje parece un bucle de película, uno por el que van y vienen los recuerdos. A veces rozando los viejos cuadros de fotos antiguas, es estar a blanco y negro con la historia; otras ocasiones por las botellas de colección que posan en las estanterías del dueño.
Los grandes ventanales que se despliegan a lado y lado del recinto parece que también tienen sus propias memorias. Frente a ellos sucedía “la vuelta la manzana”, otro de los juegos que Ernesto Gamboa y su grupo de amigos tenían en los días en que Santa fe sólo era una fantasía.
Se reunían ahí en la mitad de la Plazoleta del Rosario, entonces cuando iniciaba “los corredores debían luego tomar la recta del Broadway para doblar hacia la séptima por la esquina de El Tiempo, pasar frente a los Tableros de El Espectador en los altos del Café Molino, doblar nuevamente hacia la calle 14, para tomar la recta final enfrente a los venerables claustros del Colegio Máximo de Nuestra Señora del Rosario”, como explicó en una entrevista para El Espectador.
‘La vuelta a la manzana’ es un clásico ala, continúa Ricardo Adolfo mientras cruza los brazos, quien se sabe desde la A a la Z las anécdotas del equipo que “nació para amar”.
Algunas son fáciles de ver otras no se perciben con claridad, quizá entre tantas figuras de vidrio, lata y plásticos esté la favorita de Gaitán, un Águila, “la de la etiqueta verde con blanco”, como describe uno de los clientes de Doña María, señalando el lugar donde quedaba Campo Villamil el club de Tejo de Gaitán.
Con el tiempo las luces fueron acaparando el lugar, alguno que otro stand se modificó y las neveras llegaron. Hoy pasaje tiene una de Club Colombia, roja con dorado, ancha y algo baja; la de Postobón que es delgada, con toques azules y el nombre en tono rojo; una verde de Heineken y sobre ella una más pequeña de Red Bull. Entre la marca de cerveza alemana y la colombiana el lugar se lleva de detalles.
Decoraciones antiguas y alguno que otro elemento insignia de esos nombres, como neveras, cuadros, relojes, entre otros, hacen parte de la anatomía de los muros del café con más historia de Bogotá. Por su suelo de madera dejaron huella Alfonso López Michelsen, León de Greif, Otto Morales Benítez y, por supuesto, Jorge Eliécer Gaitán -y sus amigos-.
*Fotos proporcionadas por Álvaro Vásquez, dueño de Café Pasaje
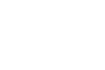



Sin Comentario