El indagar histórico de William Ospina
Reseña de El País de la Canela, William Ospina, 2009.
Por: Juan Felipe Hernández
William Ospina lamenta la destrucción de antiguos sistemas de pensar y de vivir que se pierden bajo el avance de la bandera española
La novela histórica no es nada nuevo en nuestra tradición literaria Latinoamericana. José Eustasio Rivera, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Fernando del Paso, son solo algunos de sendos escritores que han presentado en esta postmodernidad (que al decir de Kohut «condiciona la novela histórica y al mismo tiempo es condicionada por ella») una vuelta a las cronologías y al archivo para localizar los ejes de tramas narrativos. Siguiendo el tejido de varias generaciones, William Ospina se presenta como la mas reciente respuesta de una generación que ha sido primero, fuertemente sacudida por crecer y formarse en la década de los 1980’s: un periodo de la contemporaneidad colombiana marcada por una violencia y un desconcierto sociopolítico sin precedentes y segundo, estigmatizada bajo la sombra del Boom, y en especifico la obra de García Márquez (figura que ha sido utilizada para comparar y eclipsar la innovación literaria Colombiana constantemente). Cierto, escritores colombianos como Fernando Vallejo y Álvaro Mutis son voces que han logrado desplazar al menos parcialmente el monolítico heredado por Cien Años de Soledad, y son pioneros que abren camino a las nuevas tendencias que se generan y se desarrollan en el área. Como resultado de una auto-critica domestica y una búsqueda por parte de las nuevas generaciones, encontramos narradores tan destacados como Evelio José Rosero, Juan Gabriel Vásquez, Santiago Gamboa o el mismo William Ospina.
William Ospina, periodista y politólogo decidió abandonar su profesión de leyes y se inclinó más hacia el periodismo. Ávido lector de la historia colombiana, se ha interesado en rescatar cierto «indagar histórico» que permite especular acerca de nuestra idiosincrasia y lo que aun hoy en Colombia llamamos tercermundismo (paradoja de categorías dentro de categorías). Después de la publicación de varios ensayos y traducciones, Ospina se embarca en la primera entrega de su trilogía: Ursua, (Ursua, El país de la Canela y La Serpiente sin Ojos). Esta describe el descubrimiento de America por las expediciones españolas del siglo XVI, pero más específicamente, la primera exploración Europea del imperio Inca y del río Amazonas. Ursua es la primera parte de este tríptico narrativo. Le tomo 6 años a Ospina recoger «suficiente material y reunir la irresponsabilidad necesaria» para finalmente enlistarse en el ensamblaje de esta empresa.
El país de la Canela (ganador de la XVI. edición del premio Rómulo Gallegos, 2009) nos enseña las vivencias de la primera expedición europea que descubrió y recorrió el río Amazonas. En la obra de Ospina se pueden identificar un influir de voces y tendencias de corte Barroco. Primero, debiera decir, es importante notar la minuciosidad de la narrativa de Ospina: un afán por cubrir el espacio como si se tratara de describir la misma selva de manera totalizadora. Como equivalente visual podemos imaginar las pinturas del Greco que abarcan un espacio determinado y se rehúsan a utilizar o a contemplar la estética del vacío, de la sombra, de la traza. Ospina maneja un estilo que rememora ese miedo al vacío y esa ansia por cubrir el espacio narrativo otorgado; muy apropósito del periodo histórico del cual escribe. Por ejemplo, la visualidad que el autor quiere expresar, paisajes, expediciones, viajes, se cristaliza sobre el papel usando una densidad semántica considerable: el uso de palabras para determinar y otorgar nombres a los innumerables objetos de la selva, hasta ahora desconocidos ante los ojos europeos: es un bautizar; una aceptación dentro del derrotero al que llamamos lenguaje: se nombra para apagar un pánico. Ospina inserta con bastante generosidad epítetos imágenes, símiles de corte poético, y tramos de información que se intercalan entre el acto y el evento de la trama. En ocasiones esta práctica llega a oscurecer el hilo narrativo de la historia y obstaculiza una lectura fluida y llana. La claridad y sencillez del texto se sacrifica en ciertas ocasiones para incrustar un recurrente patrón (elaborados adjetivos, agregados y calificativos) que caracteriza las secciones finales, mayormente descriptivas, de sus párrafos.
Ospina lamenta la destrucción de antiguos sistemas de pensar y de vivir que se pierden bajo el avance de la bandera española: patrones de interpretación, formas de adoración, técnicas para curar, métodos para volverse inmunes ante la selva, en fin, un modus vivendi integro que ha servido por cientos de años. Y finalmente se pregunta –acerca de la brutalidad a la que son sometidos los reinos indígenas descubiertos: “¿Es que acaso la civilización que traemos tiene que estar antecedida por una violencia y una barbarie casi innombrable?”
La narración, expuesta principalmente a manera de carta para un lector futuro, relata las vivencias de Cristóbal de Aguilar; explorador nacido en la Española de madre indígena y padre península. Cristóbal, a los tempranos 17 años, se entera del accidente que termina con la vida de su padre mientras este buscaba riquezas en el Perú y decide emprender el viaje hacia el sur para reclamarle a la desafiante e indolente casa de los Pizarro su justa herencia. En el Perú visita la tumba de su padre: «ese era todo mi pasado: una tumba sedienta frente a las flores ciegas del mar». Luego de recordar la memoria de su padre y a petición de Gonzalo Pizarro, Cristóbal decide embarcarse en la nueva aventura que seduce las ambiciones mas intimas y agresivas de los Pizarro: la búsqueda de un país de extensiones inmensas, localizado -al decir de los indios- hacia el sur oriente de Quito, que contiene un sinfín de árboles de canela.
La expedición de la canela se proyecta como una épica de conquista y por consiguiente de dimensiones extraordinarias. Sin embargo, esta no resulta ser la empresa que estos conquistadores tenían en mente: los elementos y la desacertada comunicación entre guías y españoles arrojan al fondo del fracaso la tarea exploratoria. Se baten entre los fríos vientos de los picos andinos mas escarbados; la incertidumbre de encontrar el anhelado país que no se divisa, carcome la moral de los soldados. Los alimentos disminuyen críticamente. La furia de Gonzalo Pizarro aumenta y su ira hacia los indios se convierte en violencia y masacre. La selva misma le da una lección a Pizarro: lo bofetea antes de que este entre en si mismo. La idea de encontrar un territorio poblado por árboles de una sola especie es imposible en el trópico. En Europa, tal vez. Europa, un continente tan distinto a todos, un continente sin desiertos de verdad y de bosques pequeños y alamedas cordiales, allá si se darán los monocultivos. Pero acá, en la inhóspita selva del mil ojos, no.
El debate ético y referente a la condición humana es abordado por Ospina cuando narra como la decimada expedición, reducida ya a una fracción, se topa constantemente con el río Amazonas (la idolatrada serpiente ciega, madre del universo) y decide construir un bergantín. El mediano navío de tan solo dos mástiles, seria improvisadamente ensamblado por algunos españoles marinos de la expedición, con maderos de la selva y fundiendo herraduras para producir clavos. Solo 60 de los mas de cien soldados restantes tendrán cupo en la recién construida nave que parte corriente abajo para buscar víveres y provisiones y que además promete al termino de tres o cuatro días regresar para abastecer a los que se quedaron (entre ellos el ahora furibundo y frustrado comandante Gonzalo Pizarro).
Pero la idea de retornar y abastecer a los que quedaron se desdibuja cuando no encuentran alimentos y cuando cada día que pasan internados en la selva los desespera. Arriesgar la vida para retornar con las manos vacías y aun más cansados y enfermos o proseguir con la inacabable búsqueda de provisión y salvar el propio pellejo buscando una eventual salida al mar. Después de una semana de navegación río abajo, el regresar al punto de origen y donde el resto de la tropa aun espera parece poco probable: por un lado los peligros de forzar las maderas contra la corriente y por otra parte el no haber encontrado ni un solo fruto en la inmensidad de la selva. El bergantín prosigue; Pizarro y el resto de su grupo se queda atrás: incomunicados, ignorando el destino de los que parten y el propio. Los sesenta tripulantes del navío Amazónico incluyen personajes pintorescos que le sirven a Ospina para poblar sus paginas de anécdotas y vivencias disparejas y jocosas: Francisco de Orellana, quien nombro el río Amazonas y fue temerario fundador de Guayaquil. Fray Gaspar de Carvajal, quien celebra misas de año nuevo y días de santos para animar el espíritu en el medio del río más caudaloso que estos desamparados han visto. También, algunos marinos de Compostela que con ingenio y paciencia mantienen a flote esta nave que se ha convertido en vehiculo de descubrimiento y supervivencia, y finalmente el joven protagonista Cristóbal de Aguilar quien recoge pasajes y curiosidades propias de esta empresa.
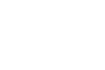


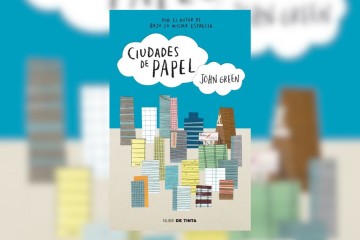
Sin Comentario