DE LA MEMORIA COMO ELEMENTO COADYUVANTE EN LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

Por: Jorge Maldonado
Introducción: memoria, historia y olvido
Paul Ricoeur (1913-2005) titula uno de sus últimos libros y que resume todo su trabajo filosófico como “Historia, memoria y olvido” traducido y publicado en español por la editorial del Fondo de Cultura Económica de México, y lo presenta como su intento final por combinar una postura fenomenológica con una interpretación hermenéutica de uno de los aspectos más complejos del intelecto humano: la memoria. En este orden de ideas, Ricoeur ofrece una muy interesante y juiciosa interpretación de este asunto humano, desde tres aspectos que regularmente se confunden o cuyos límites aparecen desdibujados continuamente en el imaginario; la historia, la memoria y el olvido. Para este trabajo hemos tomado la decisión de arrancar desde la postura de Ricoeur, en el sentido de identificar esas características profundas de estos conceptos en el entendido de que este, es el filósofo más adecuado por ser quien, de manera sistemática y ordenada ha trabajado el asunto.
Para Ricoeur la memoria es una forma de narrar la realidad presente de un hecho pasado, es decir, está íntimamente relacionada con aspectos como la imaginación, la creación de mitos y la narración en su más amplio sentido, a saber:
“…uno se representa un acontecimiento pasado o que uno tiene una imagen de él, que puede ser cuasi visual o auditiva”…”la memoria reducida a la remuneración, opera siguiendo las huellas de la imaginación (Ricoeur, 2013).
Como se evidencia en esta afirmación de Ricoeur, la relación dada entre una operación mental interna como la imaginación y la memoria vista desde la naturaleza externa de la experiencia resulta desde todo punto, de una enorme complejidad: Es decir, el simple hecho de suponer que, como lo advierte Ricoeur, un proceso mnemónico sea ya un asunto poético, es contradictorio, en la medida en que siempre se ha creído que la memoria es una forma de la verdad y en cambio la imaginación es del todo ficcional. En este orden de ideas, se advierte una mirada desde la comprensión amplia del término, un proceso mnemónico es un constructo personal, íntimo pero a su vez, social y colectivo en el que el principio de verdad se flexibiliza de manera notoria.
González Calleja, por su parte sostiene que la memoria es una suerte de reescritura continua, una narración que se cuenta cada vez de una manera diferente, a veces con adiciones e insertos, exageraciones y omisiones, dice González la memoria se parece a un palimpsesto cuyo contenido está sometido a subversivas modificaciones (González Calleja, 2013).
La idea de un texto escrito sobre otro de manera inconsciente resulta paradójica pero a su vez nos revela una característica muy interesante de la memoria, cuya naturaleza creativa ocurre como una yuxtaposición de momentos, relatos o microrrelatos tejidos en una urdimbre poderosa, sobre la que gira la sociedad, es casi como un tejido cuyos hilos se tuercen una y otra vez con el fin de hacer una imagen complicadísima, pero detallada, a esta imagen se le denomina presente y tiene carácter de verdad, pero también es el espacio de la literatura.
Preguntarnos sobre el olvido es muy importante en esta discusión, es casi como preguntarnos por la memoria y por la historia. Para Ricoeur, olvidar es un acto consciente de creación de una versión de la realidad, es decir, olvidamos lo que nos incomoda o nos estorba, aquello que nos acerca demasiado al temor, la barbarie o la cobardía. Pero también al fracaso, el exceso o la inmoralidad.
La historia es una versión monocorde y cerrada de un hecho que se considera suficientemente importante para un colectivo y cuyas acciones revisten algún interés para los involucrados. La historia legítima, ajusta y estatiza un hecho narrado, le otorga carácter de verdad y verificabilidad. La historia es una construcción cerrada en la que se consignan los valores primordiales de esa sociedad. Para Hobsbawm, la historia oficial está en la base de la invención de la tradición moderna, incluso de la construcción de pasados míticos, simbólicos o inexistentes. Tal como lo advierte Benjamin, la historia la cuentan los poderosos y estos siempre narran la versión que resulte más conveniente para sus intereses, la historia funda la continuidad con un pasado real o ficticio, pero lleno de valores que todos aceptan, de símbolos que todos reconocen y de prácticas normalizadas que nadie desconoce.
- Qué es la memoria
Quizá una de las preguntas más complejas de la historia del pensamiento humano tiene que ver con el aparato mnemónico, su naturaleza y condición. ¿Qué es la memoria? Vamos a aventurar una respuesta a tan complejo tema: la memoria en su expresión más simple es un proceso biológico, está relacionado con los dos principios esenciales de la vida; a saber la vida tenderá a mantenerse con vida en cualquier caso o condición, el segundo pretende mostrarse viva, un ser vivo tiene que exponerse para sobrevivir, en este sentido la memoria permite el seguimiento de patrones o instrucciones y la construcción de individuos y sociedades, desde organismos simples a comunidades complejas en todos los niveles. Sin embargo esta también resulta ser más un tema que una simple costumbre o instrucción, en en sí una forma sofisticada de la supervivencia de una especie.
Todo ser que quiera sobrevivir y mantenerse como especie requiere transmitir su información genética, costumbres de alimentación, búsqueda de pareja y reproducción, así como anidación y alimentación, regímenes de migración etc, a otros. Pero entre los seres humanos que por su carácter de homínido sofisticado, construye universos simbólicos, la memoria cumple una función central. Los principios de identidad, de construcción social, incluso la construcción de sus grupos sociales ocurre de la rememoración de prácticas, hazañas y recurrencia de costumbres. Las religiones primitivas ocurrían a la luz de la repetición puntual de ciertos ritos, la construcción política, los esquemas de valor, la idea de un nombre que se transmite a los hijos con la intención de ser recordados. Todo es memoria en una sociedad, no importa su grado de primitivismo o sofisticación, la memoria lo ocupa todo y al parecer es la guardiana de las operaciones mentales y de imaginarios sociales, más profundas. Las ideas de patria, familia y posesión son de tipo mnemónico.
Recordemos algunas características de esta para poder aclarar un poco la oscuridad del concepto. La memoria es una filigrana de ideas, una creación-recreación de instantes de conciencia, pero también es la inconsciencia del sueño, de la evocación y el recuerdo, es el espacio del deseo, la añoranza y la ensoñación. Es una saudade constante que por su fragilidad se parece más a un copo de nieve junto a una chimenea que a una marca de acero en la roca y sin embargo se le ha dado también esa idea de señal, de cicatriz. Es fútil y temporal, pero se plantea eterna e inalterable. Se construye para estar forjada en la mente de todos pero cambia y se transforma en la lengua de quienes la cantan. Es por su naturaleza inalterable, pero habita en el lenguaje maleable del tiempo. Está hecha con sustancia de tiempo y anclada a la palabra eternidad.
La memoria es una forma de la narración humana, el elemento constitutivo de la identidad, habita en diferentes lenguajes, símbolos, estructuras. Encarna la forma perfecta del estereotipo y se transforma con el pasar de los segundos, las horas, los días y los milenios. Su naturaleza es volátil y única. La memoria crea verdades de mitos, impone y destruye héroes y dioses, supera obstáculos y también ignora, entierra, omite, tergiversa, destruye y recrea.
- Cómo se constituye la memoria ¿Construcción o reconstrucción?
La inquietud más agobiante sobre la memoria suele estar relacionada con la idea de creación o recreación, esta nos lleva a la idea original del término, crear, el cual tiene su origen en la antigüedad del mundo ateniense, no olvidemos que este tenía en aquella época un sentido triple; hacer que algo que no existiera fuera ahora posible, poesía en el sentido más preciso del término, verso, rima y juego y, por último canción, es decir, ritmo, armonía y equilibrio. La creación o Poiesis implica, el proceso en que una cosa en su origen se convierte en otra que es la misma en su esencia pero distinta en su forma o expresión. El filósofo Martin Heidegger, advierte de ella en su acepción de Iluminación, esto es sin duda, la fascinación provocada en el momento en que, mediante múltiples fenómenos de asociación aportados por la percepción, los distintos elementos de un conjunto se interrelacionan e integran para generar una entidad nueva, original, propia e identitaria. Toda iluminación es recreación de un acto temporal, en suma: recreación. La memoria colectiva es una reconstrucción ideológica del pasado al servicio de fines políticos actuales (Álvarez Junco, 2011) los periodos de debilidad o crisis, siempre llevan a reinterpretaciones de la memoria en tanto que la identidad misma de esos colectivos debe ser revisada y ajustada. La naturaleza mnemónica, a la luz de sus propias dinámicas de revisión, construye nuevas versiones de hechos fundacionales o ficciona hechos, en los que la flexibilidad ideológica de la memoria es el horizonte narrativo idóneo.
Es decir, todo proceso de memoria es una reconstrucción narrativa de un hecho real o imaginario interpretado por un sujeto o un colectivo e impuesto a un número amplio de sujetos formados en el estereotipo de su orden imaginado. La materia de la memoria es, en este orden, más una reconstrucción de una narración primigenia que una creación original, puesto que la base de toda narración mnemónica son sus estereotipos y convenciones sociales más relevantes, esas que están en la base histórica de ese conjunto humano.
- Para qué se reconstruye memoria: memoria como un constructo social
La memoria, en su naturaleza más simple resulta de un proceso biológico meramente subjetivo, pero depende para su supervivencia de un aparato colectivo intersubjetivo que se construye a partir de estereotipos sociales, tal como lo expresa Lippman en su libro Opinión Pública, (2003) en este advierte que “cada individuo crea para sí mismo una realidad que le resulta confortable, de manera que lo que alguien ve como un bosque primigenio, otro lo percibe como un montón de madera, potencialmente listo para ser apilado y transportado” (Lippman, 2003) es decir, que la construcción de realidad al ser también un tipo de narración, está íntimamente relacionada con lo que el contexto mismo determina como narrable, aquello que se ajusta a sus estereotipos de lo correcto o incorrecto socialmente. Entonces la memoria, el recuerdo y la ensoñación funcionan, no como disparadores de la imaginación o la construcción del sujeto, sino que allende a esto, se prestan como elementos de ajuste emocional de dicha narración. Las narraciones propias y las oficiales coinciden perfectamente en cuanto a la realidad estereotipada en la que ocurren.
Vale indicar que todo proceso de reconstrucción refuerza a su vez a la sociedad en la que ocurre el hecho narrado o para quien se hace la narración. El origen de lo heróico más allá de una serie de actos de un sujeto que afectan de manera notoria la supervivencia de ese colectivo, son unos constructos imaginarios que fortalecen los lazos de unión de esa sociedad, son la razón que justifica las prohibiciones, los castigos, las normas y las ideas supremas de justicia, derecho y equidad. Véase entonces que no es una función sencilla o accesoria, todo lo contrario es una condición sine qua non de las sociedades humanas. No hay grupo humano, familiar o social que habite y justifique su adhesión social y sus costumbres que no esté traspasado desde una narración cuya naturaleza simbólica, regule sus actuaciones éticas y comportamientos morales y que no tenga como base una acción heroica y la narración recreada para estos. Todo proceso mnemónico es un constructo que regula y disciplina a la sociedad que lo apropia y con el cual se identifica.
- Quién es el público objetivo de un proceso de reconstrucción de memoria
Las élites de poder construyen versiones de la memoria que se imponen a la sociedad desde los generadores de opinión, toda élite política construye dichas versiones de acuerdo a sus intereses y la sociedad en su conjunto se agrupa alrededor de estas interpretaciones. De ahí entonces que deba existir un legitimador en todo proceso de reconstrucción de memoria, este viene siendo siempre un sujeto o colectivo social que le otorga carácter de verdad a esa versión. Para González Calleja, la memoria colectiva es un conjunto de representaciones del pasado que median entre el tiempo vivido y el discurso público, esto ya implica una transformación del pasado, que lo pone en la actualidad de un grupo particular, sus valores, costumbres, rituales, etc. No obstante, las élites o grupos de poder normalizan y revisan esa memoria, la condicionan a sus intereses e ideologías, legitimando con esto su accionar. En el caso particular de este proyecto, dicho proceso de legitimación está soportado por la memoria oficial y los grupos de influencia en los que las fuerzas militares tiene ascendente legítimo, es decir sus hombres, las familias de estos y el estado que los soporta, no obstante estos procesos se ven afectados por situaciones coyunturales de tipo político que alteran la naturaleza del relato y de los elementos que originalmente lo constituyen.
En síntesis, se reconstruye desde unos patrones preestablecidos socialmente y se hace como elemento de cohesión social. En este sentido se construyen versiones, cuya naturalización sea fácil, porque se asocia a imaginarios sociales como el patriotismo, la heroicidad, el respeto a la ley, la religión. Todo lo demás, aquello que subvierta el orden, que lo cambie, altere o desconozca será omitido, eliminado o transformado. Se reconstruye para consolidar las versiones oficiales preponderantes. Cada grupo social, cada momento de la historia que se pretende recrear, lo hace a la par de un aparato simbólico en que se soporta la tradición social de una élite de poder. Una reconstrucción mnemónica nunca es gratuita.
- Aspectos narrativos en los procesos de reconstrucción de memoria
La memoria es proclive de ser narrada desde múltiples diálogos, múltiples rostros y voces. Su naturaleza es polisémica y lo es, porque ocurre desde diferentes grupos en el seno de la sociedad, hay memorias colectivas, narraciones colectivas pero particulares sobre el mismo hecho, esto marca una distancia profunda con la historia que es monocorde, que fija una única interpretación o narración de los hechos, está última excluye diferentes versiones del hecho, pues su carácter es unitario en tanto que está revestido del velo de la “verdad socialmente acordada” por el contrario la memoria admite cambios, transformaciones y aliteraciones que refuerzan una versión de lo narrado, es más la aliteración mnemónica es la sustancia del héroe o del villano. La memoria como narración está más cerca del drama trágico que de la ficción contemporánea y esto tiene un especial interés por sus características propias y el poder transformador del relato. La narración de la memoria al igual que la tragedia griega, aborda aspectos básicos como el tiempo de y en la narración, como universo semántico, en tanto que la narración hace del tiempo cronológico una mera excusa para crear un presente perpetuo en el que todo está detenido, las acciones que importan no tienen consecuencias, el hecho narrado es el universo completo de lo que se debe recordar, está autocontenido.
Otro de los aspectos es el espacio, en este la construcción-reconstrucción del espacio en el que ocurren los hechos es magnificado, llevado a la complejidad de la imaginación y al exceso, el cual marcará una parte fundamental de las dificultades que el sujeto que hace la memoria debe sortear, cada vez que la narración del hecho se hace, la naturaleza del espacio narrado se amplía y desborda con objeto de tener una mayor atención en el auditorio, este es un recurso tan antiguo como el ser humano mismo y, por supuesto, muy efectivo. Las acciones son el centro del evento narrado, estas se reducen a un par, pero se detallan al extremo, en particular aquellas que coadyuvan en la construcción del universo heróico o pseudo-heróico. Y como es común omitir aquello detalles planos de la vida corriente: la debilidad, las cobardías, las traiciones, el miedo biológico a morir, puesto que aquello que es demasiado humano no se debe exponer, ya que es vulgar y el heroísmo se ubica en el plano de lo extraordinario.
En la creación del estereotipo del héroe, Como lo indica Velandia (2016) la cobardía no está invitada, o mejor cuando aparece es vista como defecto del que el héroe real se desprende (Velandia, 2016). Las acciones narradas siempre pretenden mostrar la dureza del sujeto-personaje, la historia del caído con honor, los actos de fraternidad y pérdida, la entrega a ideales con altos niveles de abstracción como la patria, la justicia, la seguridad que justifican todo. La construcción de un interés superior que lo valida todo, la idea de que se hace lo correcto y que la vida o su pérdida son el justo pago por conseguir estos ideales más elevados. Para el héroe narrado fracasar es quedar vivo, para el narrador la muerte del personaje se convierte en el acto supremo de entrega, en una obligación vital. Se sobrevive para contar la historia del héroe, pues el acto heróico solo tiene sentido si se cuenta.
En este mismo orden de ideas, la narración que se tiene en cuenta en la construcción mnemónica, involucra otros aspectos que favorezcan formal y temáticamente la narración, entre estos uno de los más importantes es la catarsis. Este es un principio de la tragedia griega que se usa de manera recurrente en las distintas expresiones artísticas, un equivalente en español es conmoción o expiación, la historia narrada debe conmover al lector y llevarlo a purificar sus propias culpas. En este sentido, la memoria narrada -reconstituida- debe ser capaz de afectar, de conmover a los pares que se pueden ver allí identificados. La narración del hecho heróico purifica, depura y exculpa a los sobrevivientes del hecho trágico, otro aspecto común es la peripecia, o giro dramático, el éxito de la narración del hecho, está en esos giros que se presenten en la narración que puedan llevar a que el hecho recordado tenga cambios que rompan la monotonía del relato básico, que lo saquen del horizonte de sentido corriente.
Las memorias de un acto de este tipo pueden ser personales o pueden ser oficiales y esto debe aclararse antes de continuar:
Memoria personal: esta es la representación de la experiencia de un sujeto sin mediaciones de forma o naturaleza, construida según los patrones clásicos de contexto y formalizada desde los estereotipos de contexto a los que el narrador esté expuesto o a aquellos que tenga acceso. Busca esencialmente traer a un presente perpetuo un hecho del pasado que no se debe olvidar por sus condiciones de heroicidad o valor moral y que legitiman ciertas acciones y apaciguan las culpas sobrevinientes.
Memoria oficial: el poder y la política son poderosos vectores de la memoria, sin la posibilidad de recordar, de hacer presente lo pasado, no existiría modo de elaborar una historización de la experiencia o una captación del presente como historia, sin embargo la historia oficial resguarda un demonio. Puesto que esta es elaborada e impuesta por los grupos o élites de poder y pretenden crear versiones públicas e incontrovertibles de los hechos, buscan glorificar, mitificar u ocultar los hechos y se valen de todas las estrategias del poder para lograrlo, el principio de publicidad y su extraña relación con la opinión pública, elaboran, manipulan, omiten, exageran e imponen dichas versiones. La verdad también es un constructo social y su naturaleza es profunda y compleja, pero de esta no hablaremos en este trabajo. La memoria oficial es pública y siempre representa los intereses de un gobierno o grupo de poder e influencia social, la memoria oficial es una “religión civil” como lo denomina (González Calleja, 2013) se estructura íntegramente desde la mirada de canon y ley, se sigue al pie de la letra y cuya omisión, se considera una afrenta al estado en el que se habita y debe ser corregido pronto y a cualquier costo, pues pone en tensión aspectos del establishment que no se deben cuestionar por su carácter de consolidadores sociales.
- La memoria como dignificación de las víctimas
- el problemas de las víctimas
En el marco legal colombiano, se considera víctima a todo aquel ciudadano colombiano que a partir del 1º de enero de 1985, haya sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esto se encuentra expresado en la Ley 1448 de 2011
(…)
“ARTÍCULO 3o. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
Cómo queda claro en esta ley de la República, en Colombia se reconocen los derechos de las víctimas, sus familiares y se describe el fenómeno del conflicto interno que ha padecido el país y que pese a los esfuerzos de una parte de la sociedad, aún no para. En este caso, un proceso de reconstrucción de memoria hace énfasis en la determinación del hecho victimizante y en algunos casos cae en la revictimización como estrategia, sin embargo, tal como lo refiere Orozco Abad (2005), y contrario a lo que el sentido común indicaría en cualquier parte del mundo, los procesos de justicia distributiva no siempre conducen a una paz sostenible, y ésta, en circunstancias especiales y de acuerdo con las modalidades de victimización, dependería, según el autor, de ciertos grados de perdón recíproco y de olvido o, en otras palabras, de menos justicia.
En las sociedades modernas, cohabitan diferentes visiones acerca de la naturaleza de la guerra y la comprensión de las víctimas. Hasta el siglo XX, se consideraba que la guerra era el espacio del héroe, la víctima no aparecía por ningún lado, la actuación sólo tenía dos personajes, el bueno y el malo, el héroe y su camino. Sin embargo, en los años posteriores, el imaginario de la víctima ha ganado preponderancia, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se han convertido en un leitmotiv del discurso del siglo XXI, y que ha ido haciendo camino en las narraciones de las posguerras. Existe una nueva conciencia global humanitaria y casi una moda de lo humanitario, de la reciprocidad entre personas de distintas condiciones sociales, géneros o lugares del mundo. Al parecer la época final del humanismo, está mutando hacia una preocupación hacia el humanitarismo y ese es el espacio en el que ocurre la víctima. Sin embargo, los constructores de procesos de paz, aquellos sujetos que buscan desactivar conflictos locales o regionales de alto impacto, sientan su preocupación en una idea de paz futura, de proyección del espacio y sus habitantes en un escenario distinto al de la confrontación, un escenario en donde los actores centrales sean la reconciliación y el perdón, sin invitar a la justicia y al castigo. No obstante existe un grupo de la población que en este escenario quiere involucrar el castigo a los culpables, la restauración de los derechos perdidos y construir una verdad histórica y judicial que permita saldar cuentas con los infractores. Como lo indica Orozco Abad, las tensiones creadas entre unos y otros deriva en dos posibilidades que señalan a lugares distintos: justicia sin paz o paz con impunidad.
- el problema de la fuerza pública como víctima.
Para el estado colombiano representado por sus altas cortes, el conjunto de la sociedad civil y los grupos de derechos humanos, la configuración de víctima aun es muy difusa, si bien el Derecho Internacional Humanitario y las Naciones Unidas han favorecido mucho a que este estatuto se aclare. Todavía en Colombia los imaginarios de la guerra se mantienen sin muchos cambios. La Corte Constitucional es quizá la institución que más ha propiciado la discusión sobre el asunto y en el marco de la ley 1448 de 2011 ha considerado que su artículo 3, parágrafo 1. Es exequible en los términos de definición de esta condición de víctima a la luz del DIH, y a la luz de los regímenes especiales con que cuentan las fuerzas armadas y la fuerza pública en el país.
PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.
Pero no por esto, la discusión queda zanjada. Determinar si un civil es víctima o no del conflicto es muy fácil, por su calidad de población no armada, pero hacerlo con un sujeto adscrito a una unidad militar o de policía y que ha tenido formación como combatiente, no resulta fácil. Menos si es en el marco de un conflicto que no se ha reconocido como tal por las partes en conflicto y en el que su irregularidad es el pan de cada día. ¿Puede un policía que está haciendo un operativo antinarcóticos y que cae en un campo minado ser considerado víctima? ¿se puede ser víctima en cumplimiento de una labor constitucional, libremente aceptada por un miembro de la fuerza pública, quien además ha recibido formación como combatiente? ¿qué nos dice el DIH al respecto? Estas inquietudes las toma el Magistrado Jaime Córdoba Triviño en la sentencia C-575 de 2006, en la que precisó:
“El concepto de víctima dentro de una situación de confrontación armada debe ajustarse a la filosofía que alienta el derecho internacional de los conflictos armados, conforme a la cual tienen la condición de víctima las personas que no participan directamente en las hostilidades o que ha dejado de participar en ellas. Este concepto incluye por supuesto a los miembros de la fuerza pública que hubieren dejado de participar en las hostilidades, ya sea porque hubiesen depuesto las armas, o hayan sido puestos fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa. Lo que no resulta admisible frente a la estructura conceptual del derecho internacional humanitario es que se considere víctima a los combatientes (de cualquiera de las fuerzas enfrentadas) que participen directamente en las hostilidades y que como consecuencia de esa participación activa recibieren alguna lesión en su integridad física. Su condición de víctima, a la luz de esa normatividad, surge en virtud de la transgresión (por el contendor) de las reglas del derecho internacional humanitario, concretamente por hacerlo objeto de ataques, no obstante haber depuesto las armas, o haber sido puesto fuera de combate a consecuencia de enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, circunstancias éstas que proveen el estatus de persona protegida. Los miembros de la fuerza pública adquieren el estatus de personas protegidas por el derecho internacional humanitario y en consecuencia potenciales víctimas de los delitos contra esa normatividad, cuando se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 3° común a los Convenios de Ginebra de 1949, o en el artículo 4° del Protocolo II Adicional, a que se ha hecho referencia” (Corte Constitucional, República de Colombia, 2006).
De esta manera y tal como se había indicado con anterioridad, es en el marco del DIH en el que se sustenta la problemática de las víctimas de la Fuerza Pública. No obstante esta interpretación del magistrado Córdoba, también deja algunos cabos sueltos que la ley y la jurisprudencia colombiana tendrán que ir llenando.
- el problema de la reparación
De manera regular, se cree que un acto mnemónico, por simple que parezca, funge como resguardo de la memoria. El olvido es un integrante directo y de primer orden en este juego de máscaras. Preguntarnos sobre el olvido es muy importante en esta discusión, es casi como preguntarnos por la memoria y por la historia, pero de esto ya se habló al inicio de este texto. La memoria hace un pacto con el presente, en el cual habita y al que constituye.
La distorsión es plenamente aceptada en tanto favorezca los fines superiores para los que está planteada. (Ver González Calleja, 133 y 134). Una de las maneras de dignificar a las víctimas de un conflicto es otorgándoles la posibilidad de que su voz sea oída en escenarios que no son frecuentes o, por personas que tienen la influencia para actuar en la toma de decisiones y obligar algún tipo de justicia o forma de reparación, visibilizar la situación y a la víctima de manera tal, que ese tipo de situaciones no se repitan más.
La memoria busca que los hechos que se pretende narrar -recordar- se integren al imaginario colectivo, y esto se logra convirtiendo el hecho recordado, en una reconstrucción narrativa. Generalmente y desde los pueblos antiguos, las leyendas de héroes, dioses o hechos fantásticos servían para agrupar a un grupo social en torno a esas situaciones que crean imaginarios colectivos, la idea de patria emerge desde allí, es la memoria del padre, del origen.
La tradición oral primero, la poesía y narrativa después, ahora el audiovisual se gana una parte importante de esa misión, sin omitir las anteriores. La historia de la sociedad humana, la manera en que sus relatos se han construido e impuesto, publicitado o eliminado; depende de los intereses de las élites de poder, sin importar si son de tipo civil, militar o religioso. En este sentido, la memoria de la violencia política puede favorecer la creación de un discurso de paz y reconciliación o de venganza y exterminio. Si el ideal de dichas élites es hacer que –el pasado no se repita- condenará la memoria violenta y promoverá una versión de los hechos que busque favorecer una narración de futuro, de cohesión social, eliminando las divergencias y las dobles versiones. Si lo que pretende es la eliminación del otro, mancillará su discurso y cosificará cualquier intención de paridad. Todo dependerá entonces de qué se exalte y de qué se condene.
Como afirma González Calleja, la incidencia de la memoria colectiva de la violencia en la cohesión social y política de los países que han pasado experiencias traumáticas es fundamental, en tanto que la versión que se privilegie asegurará la supervivencia social de una nación o su disolución. Una memoria de venganza sólo engendrará más venganza.
La memoria, la rememoración y el relato son entes simbólicos cargados de valor y usados por quienes conocen su poder y saben que todo acto de memoria, enmarcado en esta triada, es un acto que entraña una profunda y a la vez peligrosa ambigüedad.
- El objetivo de los procesos de reconstrucción de memoria: la no repetición.
Colombia durante el siglo XX, tuvo varios eventos bélicos importantes, arranca con la denominada guerra de los 1000 días, de 1899 a 1902, luego el surgimiento de la violencia política durante esas primeras décadas que termina con dos eventos terribles, el asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948 y la dictadura militar de Rojas Pinilla de 1953 a 1957. Entrada la segunda mitad del siglo se da la creación de movimientos de autodefensa campesina, luego guerrillas que se irían consolidando en el territorio, inspirados por la revolución cubana y ayudados por la inequidad y el abandono del estado en las regiones más apartadas de la geografía y a partir de la década de 1980, el surgimiento del narcotráfico obrará como el combustible necesario para acelerar e incrementar el conflicto interno, puesto que proveerá recursos económicos enormes para la compra de armas y desarrollo de estrategias y tácticas militares de las guerrillas, en particular las Farc, el ELN, el EPL entre otras, estas organizaciones al margen de la ley se mantendrán en pie de lucha y pondrán al país en una situación de debilidad institucional nunca antes vista. El fin del siglo XX se dio bajo una fuerte confrontación político militar que derivó en el baño de sangre de más de 250.000 colombianos antes de llegar a un proceso de paz. El acuerdo con las Farc, firmado en noviembre de 2016 dio fin al grupo insurgente más antiguo del continente y permitió un proceso de pacificación y reconocimiento que el país apenas está empezando a comprender.
La no repetición de las acciones violentas cometidas en un periodo determinado surge de una intención política claramente establecida por un grupo social de poder, sin importar el nivel que ocupe en la sociedad y se justifica, en tanto los fines con los que se distorsione la realidad de los hechos narrados, se dé por un interés elevado, la paz, el perdón, la reparación. Sin embargo, estos fines siempre responden a principios políticos que no siempre se encuentran alineados con lo que la sociedad y sus facciones, consideran adecuado. Fíjese el lector en el caso colombiano, tal como lo afirma el expresidente de la República, Juan Manuel Santos en su libro La batalla por la paz. “Colombia ha sido una nación signada por la violencia desde su mismo nacimiento republicano, hace más de dos siglos” (Santos, 2019) En este sentido, el objetivo obligado y natural de un proceso de reconstrucción de memoria histórica es la no repetición, ni de las causas ni de sus consecuencias. Así es que hay un ejercicio de doble vía en cada uno de los estadios del proceso. Santos advierte que el éxito real de cualquier evento bélico debe ir más allá de la destrucción del enemigo, menos cuando es un asunto de colombianos, en territorio colombiano y con fuerzas colombianas. El fratricidio es una práctic (Corte Constitucional, República de Colombia, 2006)a, que independiente de las motivaciones, siempre genera pérdida. En este sentido, el conflicto colombiano es fratricida, y su terminación y no repetición es un deber moral de cualquier gobierno, puesto que per definitionem, es una cuestión de estado.
Por otro lado, para que un proceso de reconstrucción de memoria sea realmente efectivo y no genere más problemas de los que existían antes, se debe tener mucho cuidado con la manera en que dicha construcción debe operarse, es decir, debe establecerse una metodología que sea capaz de integrar de la manera más global posible, a todos los antes y factores intervinientes, no solo es válida la memoria oficial, no solo debe privilegiarse la historia de los ganadores. En este sentido y sin pretender utopías, los procesos deben aportar la voz de los interesados, es decir, los victimarios y las víctimas, los ganadores y los perdedores, pero también la sociedad civil.
La idea de no repetición de un hecho violento hace parte de las condiciones propias de una reconstrucción de memoria, pero es válido decir que esto ya implica una postura madura por parte de un estado y sus ciudadanos acerca de lo que ocurrió y de los hechos que motivaron el conflicto. La madurez en la compresión de los móviles es fundamental para la superación del mismo. De ahí entonces que, como lo indica González “la invención de acontecimientos o la manipulación de asociaciones puede ser contraproducente” (González Calleja, 2013). En Colombia, por ejemplo el narcotráfico y su relación con el conflicto interno es fundamental, pero no es la causa única de su surgimiento, desarrollo, permanencia y cierre. Hay que tener mucha precaución a la hora de realizar esta asociación, es decir, el campesino involucrado en el conflicto no es víctima por el cultivo ilícito, sino por cuestiones de inequidad o ausencia del estado que lo han hecho proclive a eventos de violencia, desarraigo y desplazamiento, unido a la carga simbólica de la pobreza y el abandono estatal. Todo esto puede derivar en que el pasado recordado, reconstruido sea turbulento y problemático. En estos casos es común que surjan voces que no se sientan incluidas y producto de dicha situación ocurren posturas subversivas que alteran el orden establecido.
Por otro lado, afirma Kalyvas, en que la insistencia en la rememoración de pasados dolorosos o traumáticos sin permitir el olvido o la ampliación de la mirada, puede convertirse en un asunto más complejo e imposible de corregir a largo plazo, puesto que la tendencia a hipervalorar el trauma, complica el proceso de superación que unas víctimas logran y otras no, con las consecuencias naturales que esta situación acarrea, dice Kalyvas, “… para superar una situación hay que incorporar memorias y recuerdos en vez de revivir de forma crónica las circunstancias traumáticas” (Kalyvas, 2006) El asunto es guardar distancia con el suceso, comprender y separar bien las diferencias entre pasado, presente y futuro.
Por otra parte y así lo afirma, Juan Manuel Santos, es un deber del gobernante pensar soluciones creativas en términos políticos, que favorezcan al pueblo y no al poder, si bien la gobernabilidad es fundamental, las estrategias políticas que hagan posible una –no repetición – de los hechos es fundamental. Santos afirma en una de sus lecciones en la Universidad de Harvard y que aparece en su libro la batalla por la paz (2019). En la que cita a Lincoln cuando afirma“¿acaso no destruimos a nuestros enemigos cuando los hacemos nuestros amigos? “ esta idea tan particular se convierte en una herramienta de reparación y garantiza la no repetición de hechos de combate que de otra manera no permitirían una transición pacífica a escenarios civiles, puesto que solo puedes transar acuerdos estables si eres capaz de reconocer un carácter de igualdad entre las partes. Dice Santos “Nos enfocamos en lo que nos une y no en lo que nos divide” (Santos, 2019).
La no repetición del conflicto armado colombiano, de sus décadas de depredación es la máxima condición y desafío de los gobiernos presente y futuros, las procesos de reconstrucción de memoria son vitales para los combatientes, para sus familias y para el conjunto de la nación colombiana en aras de construir el futuro de nuestros descendientes.
La memoria es entonces la herramienta más importante y de mayor valor que como pueblo se puede tener, esto en tanto que como proceso biológico y como narración del pasado y construcción del presente se puede poseer, la memoria es la base narrativa, conceptual y simbólica en la que los imaginarios de los colombianos se deben construir, esto para rendir tributo a los caídos en combate, a las víctimas civiles y a los sobrevivientes, porque el verdadero héroe es el héroe narrado.
Bibliografía consultada.
Ricoeur, P. (2013). Historia, memoria y olvido (décimo tercera ed.). (A. Neira, Trans.) Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de México.
González Calleja, E. (2013). Memoria e Historia: vademécum de conceptos y debates fundamentales (única ed.). (L. l. Catarata, Ed.) Madrid, Madrid, España: Catarata.
Harari, Y. N. (2018). De Animales a Dioses: breve historia de la humanidad (18ª edición ed.). (Y. N. Harari, Ed., & J. Ros, Trans.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Debate.
Álvarez Junco, J. (2011). Historia y mito: saber sobre el pasado o cultivo de identidades. (U. C. Madrid, Ed.) Madrid, Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
Lippman, W. (2003). Opinión Pública (2da edición ed.). (C. d. Langre, Ed., & G. Z. Blanca, Trans.) Madrid, Madrid, España: Quality Ebook.
Zimmerling, R. (2003). El mito de la Opinión Pública. (U. d. Alicante, Ed.) Doxa .
Ugarriza, J. y. (2017). Militares y Guerrillas: la memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares 1958-2016 (1era edición ed.). (J. Ugarriza, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Universidad del Rosario.
Kalyvas, S. (22 de Noviembre de 2006). Cuatro manera de recordar un conflicto. (S. Kalyvas, Ed.) Diario El País .
Santos, J. M. (2019). La batalla por la Paz (3era edición ed.). (J. M. Santos, Ed.) Bogotá, Bogotá, Colombia: Planeta.
Velandia, Á. H. (1 de marzo de 2016). La construcción del personaje en el cine bélico contemporáneo. Tesis doctoral , 402. Madrid, Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.
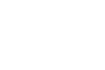

Sin Comentario