Palimpsesto

Quizá la palabra más maravillosa, o más bella, -tal vez-, que ha parido el hombre sea palimpsesto. La pronuncio y siento un compás valeroso cuando su eme se antepone a la pe. La leo, y me recuerda a las extintas clases de derecho romano, y aquel innombrable maestro que evaluaba preciso y con ínfulas de verdugo Las Instituciones de Gayo; texto que otrora, antes de emerger del olvido, estaba cubierto por los escupitajos de un cristiano.
Hoy, lo digo, no recuerdo lección alguna del entonces cruel tutor, y el dato que acabo de arrojar es producto de la consulta en una enciclopedia, sin embargo esa palabra, palimpsesto, en ese ahora, y ahora mismo, me sigue pareciendo mística y transgresora, y me satisface en conexiones entre mi pasado y presente.
Solía no rayar los libros que leía. Los dejaba incólumes, como si la huella de mis manos, ojos y mente, fueran una mácula que atenta contra la solidez del arte al que dedicaba mi lectura. Era aún más joven y en extremo errado. Pero el pecado se ha vuelto norma, y por estos días ya no puedo abrir la tapa del libro, sin sostener un afilado lápiz, siempre presto a subrayar las palabras que desconozco y a escribir sobre las imágenes que explotan en lo más recóndito de mi imaginación.
A esos especiales momentos, -como llamo-, le acoplo, justo en el estrecho espacio lateral de la página, una exclamación: carajo, jueputa, increíble. A la magnífica historia del joven Raskolnikoff, párrafo por párrafo, le he untado mis opiniones. Luego lo hice con Kafka, y así sucesivamente, evitando contenerme: escribiendo números telefónicos, direcciones, pensamientos y creo que prontamente dibujaré sobre la más exquisita literatura lo que se me venga en gana. ¿Estoy corrompiendo el texto? Es posible. Pero, de una u otra manera, debajo de mi tinta, o debo decir grafito, se conserva intacto lo que me motivó a escribir sobre ella, el propio palimpsesto.
Tengo la irremediable sensación de que al escribir sobre lo escrito, colaboro con el fin último de la literatura. Que lo soy todo y nada. Y que, la trama, masticada, digerida y excretada, llega a otras manos, llena de humanidad, de vida, y que el autor, muerto o latente, se satisface al ser leído por los más vulgares y prosaicos, como yo.
Podrá el San Jerónimo mismo usar Las Instituciones de Gayo como libreta telefónica, y yo podré usar la misma Biblia como el resorte de mis chistes, si es que sus delicadas y atiborradas páginas lo permiten. Lo importante, a la final, es que los ojos hayan puesto su mirada en lo escrito, en lo eternizante de esos símbolos juntados arbitrariamente, y luego concebidos como palabra. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, creo que más o menos así dice. Yo, personalmente, cambiaría el orden de los factores; la carne se hizo mancha, se hizo tinta, hizo al mundo, y luego habitó entre quienes la leían, la estorbaban, o escribían sobre ella.
Es la misma magia de quien escribe una carta abierta, una misiva sin remitente. El palimpsesto es la aprobación misma del lector, del que habla y opina. Es la huella de la vida, sobre lo único que nos mantiene con vida. De ahí lo maravillosa que es esta palabra, tan rebuscada, tan armónica y tan ella misma: la elegancia llevaba al nivel más vulgar al que pudo haber sido rebajada.
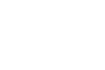



Sin Comentario