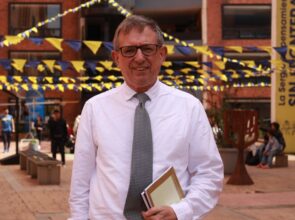Abogado, historiador, escritor, literato, periodista, librero, cultor del arte, Belisario Betancur Cuartas fue ante todo uno de los últimos grandes humanistas de Colombia. Por esto, en octubre de 2017, la Universidad Sergio Arboleda le confirió la Orden al Mérito Humanista, la máxima distinción de la Institución creada para exaltar la incomparable trayectoria intelectual y humana de quien fuera el Presidente número 52 de nuestra nación.
“Esa es la vida de un humanista en cuerpo y alma, que conserva la lozanía intelectual de los espíritus selectos que jamás se sacian de disfrutar de un buen libro, una bella sinfonía o una conversación ingeniosa, afectuosa y espléndida en memorias y sentimientos de vida y de esperanza”, expresó el rector de La Sergio, Rodrigo Noguera Calderón, en la presentación de Canoa, la última obra del exmandatario publicada por el Fondo de Publicaciones de la Universidad.
“Entré en la lectura, a los cuatro años de edad, guiado por maestros semianalfabetos que entretenían al niño en posadas de arriería a la luz de un candil, mientras mi padre ataba a su hijo a la retranca de la enjalma para trepar por los caminos sinuosos, y cuidaba la mulada y las muchachas de las fondas”, recordó el expresidente en su libro Canoa, que se presentó en el Centro de Eventos Hall 74, en compañía de la Comunidad Sergista.
Autor de obras como El Cristo del Desarrollo, Desde otro punto de vista, El rostro anhelante, Desde el alma del abedul, Colombia cara a cara, El homo sapiens se extravió en América Latina, La Penitencia del Poder, y Declaración de Amor, entre otros, Belisario Betancur acompañó a La Sergio en la celebración de múltiples eventos, relacionados con la educación y la cultura.
Por esto, la Universidad Sergio Arboleda, su rector, Rodrigo Noguera Calderón, y directivas del claustro, lamentan profundamente la partida del expresidente y amigo, Belisario Betancur Cuartas, quien siempre será recordado en esta casa de estudios como uno de los últimos grandes humanistas de Colombia.
EL LEGADO DE UN HUMANISTA
Estas fueron las palabras pronunciadas por Belisario Betancur Cuartas, al recibir la Orden Universidad Sergio Arboleda al Mérito Humanista:
“A semejanza del nutricio camino de campo que Heidegger exalta como fuente de su inspiración, en un sendero agreste aprendí de niño lo que refrendé muchos años después con los presocráticos: que para merecer hay que saber agradecer. Por tanto, empiezo por saludar y expresar mi gratitud a la Universidad Sergio Arboleda; al Rector Magnífico y magnánimo por proponer mi nombre a los Miembros del Honorable Consejo de la Medalla ‘Orden Universidad Sergio Arboleda Al Humanista’, y a ellos por aceptarlo.
Agradecer a los doctos directores, profesores y editores; al profesor Carlos Caballero Argáez, ante quien la completud de mi agradecimiento ha sido insuficiente para corresponder a la largueza de su generosidad; agradecer a los rigurosos estudiantes y a los humanistas Sergistas dondequiera; a mis tolerantes amigos; a Dalita, mi esposa; a mis hijos Beatriz, María Clara y Diego; a mis nietos, Paula, Daniel, Cristina y Juan Camilo; biznietos, Eloísa, Raquel, Lucía, David y Julián. ¡Tierno listado de afectos!
Agradecido, además, por la oportunidad de disponer de este ámbito humanístico para proclamar los valores de la ética y la cultura; y para clamar contras las inequidades.
Como testimonio de mi compromiso, quiero invitarlos a un viaje en seguimiento del saber desinteresado de la Universidad a lo largo de la historia.
Como consolación personal, empiezo por evocar personajes primordiales, así: en el frontispicio del fresco renacentista “La Academia de Atenas” o de Platón, pintado en las galerías vaticanas por Rafael, se lee esta advertencia: “No entre aquí quien no sepa geometría”. El consuelo consiste en establecer que, aunque no todos los académicos identificables en la obra sabían matemáticas, en el mural aparecen Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Epicuro, entre otros. Y están allí no por matemáticos que no lo eran, sino porque en ellos el meditar los expresaba en su habitualidad, pues era su respiración existencial: pensaban, luego vivían. O, dando vuelta a la tuerca, vivían, luego pensaban.
(Lo anterior es anticipatorio del cogito ergo sum, de Descartes; y tal pensar axiológico, afirma su preponderancia sobre todo otro pensar).
Belisario Betancur Cuartas
Cubiertos de los hombros a los pies por sabias túnicas, aquellos personajes eran caminantes y enseñantes, que lo hacían en un sendero de noventa yardas o peripatos, en torno de la Acrópolis. Lo que explica que se les llamara los peripatéticos, y a quienes los atenienses a veces aplaudían con admiración gestual y respeto silencioso; y en otras los apedreaban con furia, porque los veían días y horas, caminando y conversando, como vagos que no hacían nada: solo meditar, reflexionar, enseñar, cavilar, conversar. Era el ocio socrático, platónico y aristotélico, del cual fluye toda la cultura de Occidente.
Lo anterior recogía y proyectaba el sapere ande -atrévete a saber, atrévete a pensar-, inserto en la “Epístola II del Epistolarum liber primus, de Horacio a su amigo el abogado romano Lolins en el siglo I antes de la era cristiana; epístola que trata sobre ardides y estratagemas del imaginativo y prudente Ulises, tras la victoria griega en la guerra de Troya para regresar a su remota isla Itaca, donde su fiel Penélope hilaba sin cesar; y su hijo Telémaco suspiraba por el porvenir.
Pues bien, desde el precristiano siglo V se entiende que educar no es llenar una vasija de lecciones e informaciones, sino prender candela, encender un fuego: la fogata que al alba de la Edad Media brillaba en halls y colleges de Inglaterra, para grupos de jóvenes sin matrícula, ni calendario, ni exámenes de curso, solo con exámenes de grado; y con profesores discontinuos.
Aquellos encuentros se basaban en la epistemología socrática y de los sofistas; quienes, habían incorporado a la filosofía, la inducción, -razonamiento que formula un principio a partir de situaciones particulares-, pues Sócrates no sabía leer, ni escribir, solo pensar, conversar e inducir; sin dejar, ni una mínima página escrita. Venturosamente Platón recogió algunas de aquellas cogitaciones en la belleza y profundidad de sus Diálogos; y en las metáforas de luces y sombras, -la caverna, de las ideas-, que le llegaran desde la luz inteligible de Parménides de Elea.
Por exceso de alumnos, imposible de albergar en sus discretas residencias principiantes, la Universidad de París expulsó a todos sus escolares extranjeros en el año de 1167. Lo cual fortaleció a Oxford, que llegó a tener 38 colegios independientes, propietarios de sus sedes, con personal propio, presupuesto propio; autogobernados; y cuyos asistentes muy ortodoxos, buscaban refugio en Cambridge, más permisivo, al menos hasta el año de 1209.
Por enigmático paralelismo, en 1184 la partida del arzobispo católico Thomas Becket a Francia, hizo que el rey Enrique II de Inglaterra prohibiera a los clérigos viajar al exterior sin permiso de la Corona.
Con todo, Oxford y Cambridge se sobreponían al poder monárquico; y proseguían emulando en la búsqueda del conocimiento; se autogobernaban; y obraban de consuno en numerosas actividades, al punto de que las dos Universidades llegaron a ser conocidas como una sola Institución: la Universidad de Oxbridge.
Sin embargo, la palmatoria la ostentaba desde el año fundacional de 1088, la Universidad de Bolonia, la más antigua del mundo, con 29 colegios mayores; y glosadores del derecho justinianeo, las pandectas y las digestas; Universidad tan rigurosa que los propios estudiantes, sin participación alguna de la autoridad civil, ni de la autoridad pontificia, elegían cada año dos rectores juristas, que tomaban juramento de obediencia a los graduandos in licitis et honestis, en la licitud y en la honestidad, (como para los tiempos presentes), con repudio inapelable de todo indicio noético, por tenue e insignificante que pareciera.
Aquella autonomía y aquel comportamiento indómito que han dado la más alta cadencia moral e intelectual a la vida de Occidente, evitaron que los gobiernos de turno se entrometieran en la Universidad. La respetaban por su rigor y le temían por su airosa independencia y por ser escenario en el cual la verdad se busca solo a partir de la diversidad dialéctica y de la libertad epistemológica.
Le temían, además, por la convicción de que conforme al principio establecido en Bolonia, universitas magistrorum discipulorumque, la institución enfrentaba su origen como problema suyo, sin permitir intromisiones, con resistencia altanera cuando los poderes exógenos pretendían que su verdad particular y no la verdad esencial, fuera instrumento dócil a sus designios. La universidad resistía y se querellaba contra aquellas pretensiones.
Sí; la universidad se defendía: la universidad contraatacaba. Los insistentes poderes ajenos terminaban fracasando, jadeantes, porque tropezaban con aquel comportamiento indócil que reposa en la esencialidad de la paideia griega desde Isócrates, para quien de todas nuestras posesiones solo la sabiduría es inmortal; y en la humanitas entre los romanos, desde Cicerón, entendidas como la transferencia del ser ético, enriquecedor de su dignidad y de la sociedad que sobre tal principio se edifique.
A propósito, todavía resuenan en la Universidad Libre de Berlín -también conocida como Universidad de Humboldt, en memoria de quien fuera llamado “el segundo descubridor de América”-; todavía se escuchan en su explanada los aplausos al profesor de 45 años que en el invierno de 1806, exaltara el predominio de la razón sobre la fuerza, en medio de la estridencia de las botas napoleónicas de ocupación. Era el lenguaje escueto de Fichte en sus “14 Discursos a la Nación Alemana”, exaltación del carácter que impulsó la liberación de su patria sin un solo disparo, lecciones precedidas por esta persuasiva metáfora:
“Se dice, que el avestruz cierra los ojos ante el cazador que se acerca, como si ya no existiera el peligro porque no lo ve. No sería un enemigo del avestruz, -concluye el filósofo-, quien a gritos le dijese: ábre los ojos; míra que viene el cazador; vé por allí para que puedas escapar”.
Aquella búsqueda de la verdad; el método estricto de ese quehacer y la convicción sobre la gratuidad y la integridad de quien los ejerce, han tenido como condimento la ética y las categorías que cautelan la pulcritud y la dignidad de la persona humana. Pues, vale la pena reiterarlo, toda vida universitaria se fundamenta en la libertad de pensamiento y de expresión; y ha de fundarse sobre la base inamovible e inconmovible de que ideas, creencias y opiniones son santuario infranqueable para reflexionar, analizar, coincidir o disentir; pero nunca para despreciar o menospreciar, y menos para obstruir o impedir el pensar, el razonar o el contradecir.
Tal apotegma proviene del germinal siglo XII que dio impulso a las universidades de Bolonia, París, Oxford, Cambridge, Praga, Salamanca. Y muchas más, en general de iluminante origen eclesiástico. Además, fue refinado siglos después por Inmanuel Kant en sus meditaciones sobre “La Ilustración”, escritas en solitarias jornadas con formulaciones como el imperativo categórico de la razón pura y la razón práctica; y sin duda complemento de las cavilaciones de escoceses, Bentham, Hume, Stuart Mill y Hobbes entre otros; de enciclopedistas como D’Alembert, Diderot, Voltaire y Montesquieu; con la reiteración trilógica de Hegel.
Belisario Betancur Cuartas
Así se procedía, también, en la Universidad de Salamanca, fundada por Alfonso IX de León en 1287 y refrendada medio siglo más tarde por don Alfonso X, El Sabio.
Por cierto, ámbito donde el gran Almirante de la Mar Océana, -ahora desmemoriadamente derribado en algunos lugares-, encontró respaldo a su obsesión de llegar a Las Indias Orientales por el ocaso del sol; es decir, por Occidente. Después del Descubrimiento, los teólogos Vitoria, Vives y Suárez, contradijeron y derrotaron a Ginés de Sepúlveda, en el debate sobre si tenían alma los habitantes de los nuevos territorios, hallados al grito de ¡tierra, tierra a la vista!, por el gaviero Rodrigo de Triana, uno de los 87 tripulantes de tres ansiosas carabelas.
Aquel rechazo de la Escuela de Teólogos de Salamanca, a la crueldad que en más de una ocasión se desbordara con menosprecio por la “Legislación de Indias” de los Reyes Católicos, constituyó un hito anticipatorio: estaba germinando el derecho de gentes, que inspira el impetuoso torrente contemporáneo de los derechos humanos.
Otrosí, es evidente que desde el nacimiento de la Universidad de Santo Domingo, que precedió por cerca de un siglo a la Universidad de Harvard, las instituciones universitarias mantuvieron la certeza de que ellas cristalizan una parcela fundamental del conocimiento. El vanguardista Manifiesto Estudiantil de Córdoba (Argentina) en 1918, apoyado por Germán Arciniegas; con el Manifiesto del Perú, del mismo año, modificaron a su aire los esquemas educativos consuetudinarios, y ratificaron que el compromiso irrenunciable de la universidad es enarbolar sin respiro su autonomía; y conocer qué fuimos, saber lo que somos y fundamentar lo que seremos.
Y recuérdense las actitudes protestatarias de la irreductible Universidad de Berkeley (California), ante irrupciones del gobierno estadounidense en distintos países. Las protestas desde 32 bibliotecas con 11 millones de volúmenes y que crecen más que las de Harvard y Yale; y desde 72 Premios Nobel, ostentaban el coraje convincente del saber desinteresado. Protestas estudiantiles que doblegaron la intromisión arbitraria de su país, hasta forzarlo a firmar la terminación de la guerra de Vietnam sobre una frágil y discreta mesa trilateral.
Aquella torcedura de destino venía de lejos. El discurso de García Márquez al recibir el Nobel, llevado de la mano por Pigafetta, (compañero de viaje de Magallanes y Elcano en la primera vuelta al mundo), es una crónica de momorabilias extraídas de sus centenarias soledades. Años atrás los protagonistas decimonónicos, habían demostrado que aquellas desmesuras eran solo simulaciones cartográficas para llenar las inmensidades ignoradas del mar, tenebroso por desconocido.
Desde la Universidad católica de Georgetown en Washington y la civil de Colorado, en Boulder, he rememorado que en aquel entonces toda situación, banal o trascendental, fondeaba en la eternidad. Por ejemplo, la pasión premonitoria por El Dorado enrareció el aire marinero desde el primer viaje del Gran Almirante de la Mar Océana, empujado por el viento ontológico de Salamanca, en una edad en la cual el descubrimiento de América se correspondía con el universo circular de Copérnico.
¡El mundo había sido redondo, primero en español!
Señor Rector Magnífico, Profesor Caballero Argáez, distinguidos Directores Académicos; distinguidas personalidades; queridos familiares; señoras y señores:
Exaltemos hasta más allá de la fatiga, la realidad estimulante de que la universidad iberoamericana ha reflexionado de manera crítica y libérrima sobre la sociedad, en toda nuestra historia; reconozcamos que las incómodas reflexiones de Arboleda citadas al comienzo de esta lectura, exornan la grandeza radiante de la universidad humanista y universalista, con sus interrelaciones dirigidas a la investigación y a la formación de ciudadanos en la ética y en el humanismo cristiano.
En Colombia, la universidad se comporta así desde el amanecer de la nacionalidad, cuando de la mano de los ilustrados Feijóo y Jovellanos, España trasplantó “La Ilustración”, al Virreinato de la Nueva Granada bajo la Expedición Botánica, fundada y dirigida durante 25 años por el sabio sacerdote José Celestino Mutis. Allí se enseñó ciencia y libertad a la generación de la independencia, años después cautiva en los claustros, como el de la Universidad del Rosario; y sacrificada en prisiones y patíbulos, como el sabio Francisco José de Caldas, cuya enigmática “O larga y negra partida” de la sapiente escalera rosarista, resultaría premonitoria de su sacrificio en el cadalso.
Y sin ir muy lejos, aquel saber osado se levantó sin miedo, cuando las universidades suspendieron actividades en los estertores del gobierno militar. En el cual, un coronel, solo por serlo, fue encargado de la rectoría de la Universidad Nacional. Tiempos en los que aquel sentido crítico llevó otra vez a prisión, tortura y aún a la muerte, a estudiantes y profesores.
Fue entonces cuando el rector de la Universidad de América, Jaime Posada, viajaría con el rector Gonzalo Restrepo Jaramillo y otros rectores, a Medellín. Y cuando sería creada la Asociación Colombiana de Universidades, a partir de la resistencia sin tregua del conocimiento. Y fue así, también, con sujeción a ese principio imbatible, como surgió la “Universidad Militar Nueva Granada”.
Belisario Betancur Cuartas
Con algunos de aquellos doctos educadores creíamos tener antagonismos filosóficos; pero en el fragor de la contienda descubrimos que entre nosotros existían más aproximaciones en el ocio peripatético, que lejanías en los quehaceres abruptos de la opresión. Repitamos que la arrogancia del poder gobernante se sustentaba en la razón de las armas, pero la universidad ostentaba el poder de las armas de la razón.
¡Y que esas armas, según las palabras del Rector, las tengan y las mantenga por los siglos de los siglos la universidad, lo proclama la fortaleza representada en la “Sergio Arboleda”.
La cual nació a partir de la visión humanística de los fundadores Rodrigo Noguera Laborde y Alvaro Gómez Hurtado. ¡Noguera Laborde, el humanista, el catedrático, el pragmático! ¡Gómez Hurtado, el pensador; el docente; el periodista; el artista; en fin, el héroe, primero exiliado, secuestrado después; inmolado a las puertas de su propia universidad: tejedor de la gloria de aquel saber que enseñara; y que en él trascendería.
Ahora, en este cruce de contradictorios caminos de la historia, es urgente el aprendizaje del porvenir, inspirado en la universidad. En su tiempo, el presidente Mitterrand pidió al Colegio de Francia que le ayudara a reflexionar sobre una pedagogía, a fin de dotar a los jóvenes de instrumentos para afrontar con certeza el porvenir, ese incierto lugar donde pasaremos el resto de nuestra edad.
Tal es -¡Oh jóvenes!-, la convocación del saber desinteresado a ustedes, constructores del hombre nuevo, “capaz de asumir su compromiso ético con la comunidad, que haga posible la fraternidad cívica”. ¡Y el ser humano como centro y medida de todas las cosas!
Generosos amigos:
Arribamos a puerto seguro en este viaje, exégesis de “la cultura del encuentro, que no es pensar, vivir, ni reaccionar del mismo modo, sino saber que más allá de nuestras diferencias, somos todos parte de algo grande que nos une”, según Francisco.
Lo sustenta también “Canoa”, balbuciente declaración de amor a la lengua de Castilla; y gesto de gratitud a “El Caballero de la triste figura”, eco cervantino cuyas remembranzas se mezclan con las dulces cadencias del piano de Teresita Gómez; y con el inmarcesible
“Himno de la alegría” de Schiller.
“Escucha, hermano, la canción de la alegría,
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volverán a ser hermanos”.
¡Hermanos en la paz estable y duradera, cuando la totalidad de la nación colombiana siembre la ética por doquier; corrija y compense las desigualdades; establezca la equidad; restablezca la justicia. ¡Y plante el árbol fértil de la reconciliación, como lo hizo Francisco en Villavicencio.
En donde el poeta llanero Eduardo Carranza escribiera palabras de amor, que en la “Universidad Sergio Arboleda”, como una unánime coral, todos entonamos:
“!Si me cortaran las venas,
el nombre de Colombia
saltaría a borbotones!”.